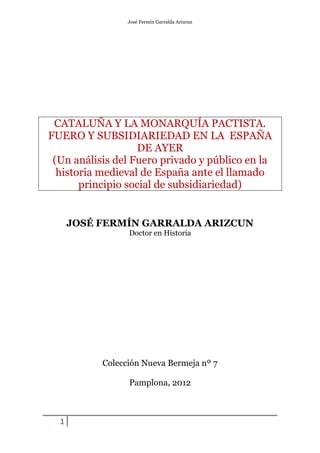
Cataluña
- 1. José Fermín Garralda Arizcun CATALUÑA Y LA MONARQUÍA PACTISTA. FUERO Y SUBSIDIARIEDAD EN LA ESPAÑA DE AYER (Un análisis del Fuero privado y público en la historia medieval de España ante el llamado principio social de subsidiariedad) JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN Doctor en Historia Colección Nueva Bermeja nº 7 Pamplona, 2012 1
- 2. José Fermín Garralda Arizcun Autor: José Fermín Garralda Arizcun Año 2012 C/ Arrieta nº 2 31002 Pamplona (Navarra) rargonz@gmail.com historiadenavarraacuba.blogspot.com Colección Nueva Bermeja nº 7 * Queda prohibida la reproducción total o parcial de este trabajo sin permiso del autor. En caso de ser citado, la cita debe ser completa: autor, título y procedencia. Noviembre de 2012 (N. de A.) 2
- 3. José Fermín Garralda Arizcun A todos los catalanes, conozcan su historia y amen sus tradiciones, o desgraciadamente la desconozcan. A la memoria de Francisco de Castellví por sus Narraciones históricas. Al insigne jurista dr. Juan Berchmans Vallet de Goytisolo (+ 2011) que con hechos apoyó mi personal andadura investigadora. Al excmo. don Mauricio de Sivatte y de Bobadilla, marqués de Vallbona (+ 1980), memoria viva de Cataluña y España toda. En el ejercicio de nuestra libertad de juicio y personal criterio. A tots els catalans que coneixin la seva història i a més a més les seves tradicions o malauradament les desconeixin. A la memòria de Françesc de Castellví per les seves Narraciones históricas (Narracions històriques). Al insigne jurista Dr. Joan Berchmans Vallet de Goytisolo (+2011), que, de fet, va recolzar el meu personal treball investigat. L' Excm. En Maurici de Sivatte i de Bobadilla, marqúès de Vallbona (+1980), memòria viva de Catalunya i Espanya sencera. En l'ejercici de la nostra llibertat de “seny” y criteri personal. 3
- 4. José Fermín Garralda Arizcun CATALUÑA Y LA MONARQUÍA PACTISTA FUERO Y SUBSIDIARIEDAD EN LA ESPAÑA DE AYER (Un análisis del Fuero privado y público en la historia medieval de España ante el llamado principio social de subsidiariedad) * José Fermín GARRALDA ARIZCUN Doctor en Historia Pamplona, noviembre de 2012 ÍNDICE: PRELIMINARES 1. Relación entre la historia y filosofía como ciencias 2. Un primer “recuerda”: qué son los Fueros 3. Un segundo “recuerda”: qué es el principio de subsidiariedad 4. Nuestro método 5. Nuestro propósito PARTE I: LIBERTADES Y FUEROS EN CATALUÑA Introducción 1.La urdimbre social agraria. Feudalismo militar y ámbito rural: 1.1. El pacto feudal y la urdimbre social agraria 1.2. Las cartas de población y cartas de franquicias 1.3. La casa campesina, el “mas” 1.4. Los derechos individuales 1.5. El somatén 1.6. Las asambleas de paz y tregua 1.7. El sindicato remensa 2. La urdimbre social urbana: 2.1. La ciudad 2.2. Gremios, hermandades y cofradías 2.3. El Sindicato de los Tres Estamentos en Barcelona 2.4. El consejo de mercaderes 2.5. Los consulados de Mar 2.6. Las convenientiae 2.7. Las universidades 3. Los derechos eclesiásticos 4. La configuración del derecho: 4.1. La prelación de las costumbres locales en el Derecho. 4.2. Caracteres del derecho catalán 4.3.Juristas y pensadores 5. El pactismo social y político: 5.1. El pactismo como realidad y diferencias entre el pactismo tradicional y el racionalista. 4
- 5. José Fermín Garralda Arizcun 5.3. El conde de Barcelona 5.4. Las Cortes 5.5. El Compromiso de Caspe 5.6. Conclusión PARTE II: LOS FUEROS DE OTROS REINOS HISTÓRICOS: 1. Reino de Valencia 2. Reino de Navarra 2.1. Navarra como Reino 2.2. ¿Los Fueros se justificaban en la incapacidad del poder medieval? 2.3. Tipos de Fueros 2.4. Algunos caracteres del Derecho foral, privado y público 2.5. La ley Paccionada de 1841, ¿fue un deber ser o simplemente un hecho? 2.6. Juristas del siglo XX 2.7. Caracteres del Derecho foral privado 3. El Reino de Castilla y el Señorío de Vizcaya 3.1. Costumbres y libertades. 3.2. La familia. 3.3. Los repartimientos. 3.4. El caballero villano o caballeros pardo 3.5. Las mestas o juntas de pastores 3.6. Las “hermandades” 3.7. Fueros municipales. 3.8. Municipios 3.9. Gremios 3.10. Los Consulados 3.11. La comanda 3.12. El régimen señorial 3.13. El mayorazgo 3.14. Órdenes militares 3.15. Alhamas o morerías, juderías o calls 3.16. El derecho común 3.17.El pactismo político 3.18. Las Cortes CONCLUSIONES APÉNDICE NOTAS * Este trabajo ha sido fruto de la preparación de la conferencia impartida en los XIVº Cursos de verano del Foro Alfonso Carlos I, bajo el título “Subsidiariedad y Fueros. La participación de la sociedad civil en la vida política”, celebrados en Toledo los días 14, 15 y 16 de septiembre del año 2012. 5
- 6. José Fermín Garralda Arizcun PRELIMINARES T EMAS COMO ÉSTE adquieren un indudable interés. Para justificarlo bastaría indicar que se refiere a la ciencia histórica. Sin embargo, como hoy el gran público pide mostrar una anticipada utilidad en el conocimiento del pasado con un propósito motivador, advertimos tres razones más de carácter secundario para destacar el interés de este tema. ¿Puede negarse que la actual mentalidad estatista se desentienda del llamado principio de subsidiariedad, aunque la sociedad de alguna manera lo reclame? No pocas veces nuestros conciudadanos piden y aún exigen al poder público el respeto de las instituciones, iniciativas y voluntades sociales, además de pactos sociales y laborales. ¿Se puede negar la actual ignorancia sobre qué son los Fueros en España? Algunos dicen –creemos que con acierto- que dicha ignorancia se ha extendido gracias al racionalismo y al afán de poder para modelar la sociedad desde arriba, lo que sustituye el Fuero, derecho propio y jurisdicción privativa por las autonomías o delegación del Estado. El tercer lugar, ¿no es necesario redescubrir hoy día Cataluña? Lo mismo diríamos del verdadero rostro de Vizcaya a los vizcaínos, de Navarra a los navarros, y de España a los españoles. Hace algún tiempo, el jurista navarro Garrán Moso afirmaba: “El espíritu nivelador de las sociedades modernas, que ha derogado antiguos privilegios; el menosprecio en que ha caído la costumbre como fuente del derecho, y aun la dificultad de formarlas ante la frecuencia y minuciosidad de las modernas disposiciones legislativas, obligan a quienes de fueros tratan a definirlos y demostrar después el fundamento de su existencia, y la razón con que merece nuestro respeto” (1). Quienes confunden tradición (renovadora) con fosilización –nada más fósil y paralizador que las revoluciones políticas, ideológicas, o culturales-, debieran advertir que el pasado tal cual no puede reproducirse y –menos todavía- experimentarse. En lo bueno que encierra y tiene impulso de futuro, el ayer histórico es ámbito de inspiración y enseñanza, aunque a veces también de obligaciones. Sea lo que fuere, en esta investigación a base de fuentes bibliográficas, que no primarias, sólo buscaremos satisfacer en ansia de verdad sobre el pasado real e histórico, cuyo conocimiento tiene virtud de enseñar. 1. Relación entre la historia y filosofía como ciencias Concretemos nuestro método. No se confundan ambas ciencias, ni la orientación del trabajo académico que presentamos. La ciencia histórica estudia los Fueros en el tiempo, y qué afirmaban los pensadores de ayer sobre sus propias sociedades, de manera que cualquier historiador de veras se subordinará a lo real en un espacio y tiempo concretos. A diferencia de la Historia, la Filosofía –que se plantea el principio de subsidiariedad- tiene un carácter supra histórico, aunque sus afirmaciones sociológicas expresen la exigencia de plasmarse en una realidad. ¿Realmente se plasmó el principio de subsidiariedad en el pasado histórico? No es cuestión de desarrollar por qué la historia y la filosofía son ciencias independientes entre sí, aunque exista una filosofía de la Historia y una historia de la Filosofía. Desde luego, una independencia tal no significa que no tengan aspectos comunes bajo el amplio cielo de la universitas. 6
- 7. José Fermín Garralda Arizcun Este tema, como todos los relativos al pasado, tiene el hándicap de ser susceptible de ser utilizado por posturas ideológicas y de ser presentado como un recetario de soluciones a los planteamientos que se quieren encontrar. El pretendido historiador no formado, unido o no al filósofo que extralimita su particular disciplina científica, puede seguir el falso método del apriorismo ante el dato, y del procedimiento voluntarista, viciando así el discurso y resultado de la investigación histórica. Ahora bien, ¿por qué este tema -entre otros- es susceptible de una indebida utilización? En primer lugar, debido a la dificultad de desentrañar el origen de los Fueros, su unidad y gran variedad; por la lejanía temporal de lo analizado, por la complejidad de los datos históricos, y porque hoy son pocos los quieren estudiar y conocer sin ganancia pecuniaria e incluso profesional. Los hay peseteros o trepas que se deben al mejor postor, al que tienen que agradar. También es posible por la permanencia de estos temas en el subconsciente hispano, por la presencia real de las políticas (absolutistas) e ideologías (liberales) antiforales (todas ellas convertidas en despotismo ilustrado), y por los nacionalismos ideológicos secesionistas como expresión del liberalismo y el romanticismo. A pesar de estas dificultades, sí es posible tratar este tema desasidos de ideologías y de soluciones dadas, contemplando todo con ojos algo nuevos, y buscando la verdad por sí misma y en lo que pueda ser conocida. En ocasiones, la forma de expresión y redacción de los trabajos tiene un sesgo subjetivo, incluso en historiadores que se consideran muy empíricos. No decimos que la palabra no sea inocente como escuchamos en Pamplona al malogrado jurista Fco. Tomás y Valiente el 7 de diciembre de 1985 (Rev. “Aportes” nº 1, marzo 1986), sino que la forma expresiva tiene abundantes significados. Otro ejemplo. Maximiano García Venero afirmará en su Historia que: “los reyes, en pleno período de reconquista, fueron otorgando leyes, consagrando costumbres y concediendo privilegios a las regiones, a las provincias, a las ciudades y villas y a las personas” (2). Pues bien, y sin apurar demasiado el argumento, esto parece decir que el poder político supremo fue el primer agente en la génesis de las comunidades, y que los derechos de éstas dependen tanto de él como de las facultades de interpretar el bien común que el Estado se atribuya en cada circunstancia. Más allá de estos ejemplos, este trabajo es de ciencia histórica por sus fuentes, aunque advertimos que son fuentes bibliográficas y no fuentes documentales o primarias, debido a poner en juego unos temas directamente jurídicos que responden a esa ciencia auxiliar del historiador que es el Derecho. También lo es por método, objetivo y finalidad. Por eso, este trabajo no ofrece un ensayo histórico con tintes subjetivos o no demostrativos, y menos aún un ensayo filosófico. Una vez estudiados los Fueros desde la historia y el Derecho, se podrá establecer algunas conclusiones. El tema podría enfocarse de muchas maneras. Si se analiza el pasado y la Edad Media no es porque la tradición española se ciña esa época, sino porque en ella -en Cataluña y los diversos reinos hispánicos- se desarrolla una concreta civilización con tendencia a la perdurabilidad. El juicio sobre la justicia y moral de ésta no corresponde al historiador, aunque puede ofrecer no pocos indicios para facilitar su respuesta. Cataluña heredó y creó un derecho de costumbres, originó comunidades con libertades, y desarrolló unos cuerpos sociales autárquicos e instituciones privadas y públicas. También creó un derecho y un pactismo social, hizo surgir lo que se llamó Fueros o costums, y hasta –salvo en Castilla- dio luz a un pactismo político. Dejaremos para otra ocasión la reflexión de los juristas y filósofos de aquella época sobre el Derecho –que corresponde a la historia del Derecho y al historiador generalista-, que complementaría lo aquí expuesto. En adelante, esta civilización perduró durante siglos, entrando a continuación en conflicto con lo que se llamó “modernidad”. Quizás en un tiempo reciente la ciudad metropolitana de Barcelona haya modelado el resto de Cataluña, hasta oscurecer, debido a nuestros tiempos de urbanismo absorbente, de centralismo sin rostro, y de globalización más como imagen que otra 7
- 8. José Fermín Garralda Arizcun cosa entre desconocidos, lo que el Principado y sus habitantes fueron durante largos siglos de su historia. Esperemos que no se cumpla en este trabajo el dicho según el cual quien mucho abarca poco aprieta. En él analizaremos el ámbito de lo real histórico que durante siglos tuvo fuerza de permanencia, cómo se configuraron las sociedades, y qué eran los Fueros que de una u otra manera se fueron renovando. En suma: el estudio de la historia puede aportar datos al filósofo de la historia y de la política, al sociólogo y al pensador, quienes valorarán si el Fuero fue, en la Historia, una aplicación del principio de subsidiariedad formulado por Pío XI en 1931. Vuelva el lector al título de este trabajo: ¿hay alguna relación entre los Fueros y el llamado principio de subsidiariedad? Los datos que la historia ofrece: (1) Muestran –primero- cómo y qué elementos originaron las comunidades que pervivieron durante siglos, y de cuyo caudal humano vivimos hoy a pesar del cantado desmoronamiento de una civilización. En un segundo lugar, súmese a ello qué pensaron los pensadores y juristas del ayer sobre las obras y situaciones de su tiempo. Si en estas páginas analizamos lo primero, sólo realizaremos un apunte de lo segundo. (2) Aportan al filósofo algo tan significativo como la semejanza de origen y de configuración de los distintos Fueros peninsulares, ya entre sí ya en relación con los diversos lugares de la Europa cristiana. Tales semejanzas parecen expresar un ámbito supra histórico, donde se manifiesta la misma naturaleza humana. Así, el Fuero histórico se alejaría del historicismo temporalista (v. gr. afirmar: “el Fuero sólo para los antiguos”), precisamente por contener una respuesta sobre la naturaleza del hombre y las sociedades. Dicho de otra manera: podemos preguntarnos si la continuidad de la sociedad de mantenerse el Fuero, fue sólo por utilidad y por la tendencia natural del hombre a prolongar en el tiempo cualquier realidad que satisfaga sus necesidades. Esta continuidad en el tiempo, esta similitud entre los más diversos lugares de la península y la cristiandad occidental, ¿expresaba que el principio foral contenía algún elemento inherente a la naturaleza humana, surgido con la aparición de las sociedades y reproducido cuando al parecer todo estaba en su contra? (3) Aportan al filósofo datos para que concluya si el principio foral y los Fueros en concreto expresan el principio filosófico de subsidiariedad, formulado definitivamente por Pío XI en Quadragesimo anno de 1931. (4) Ahora bien, es tal la abundancia y calidad de los datos existentes, que el mismo historiador puede realizar dicha vinculación, máxime cuando el principio de subsidiariedad aparece en la historia del pensamiento cristiano, en los hechos y funcionamiento de la Iglesia católica desde la antigüedad, y está implícito en los pensadores del derecho foral en la Edad Media. (5) En quinto lugar, aportan al filósofo que tanto los Fueros como la reflexión de sus coetáneos, tuvieron lugar en épocas de un gran brillo humano, antes y durante el ápice medieval del siglo XIII, y posibilitaron una sana y perdurable convivencia. Esta convivencia no culminaría en el siglo XIII, sino al final del proceso de formación de España en torno a 1500, con una clara vocación de continuidad, perfeccionamiento y expansión. Planteamos esto porque es muy posible que los Fueros privados y públicos, como fruto de una civilización, fuesen una de las bases que hicieron posible la admiración de las Españas en el mundo. Este trabajo es de historia. No es de filosofía, ni de filosofía del derecho, ni de filosofía política (3). Otra cosa es que aporte datos a la filosofía y a la reflexión, ámbitos que se dejan a otras iniciativas y autores. Digamos que en este tema los datos son tan abundantes y explícitos que el historiador puede establecer su propia tesis. Aunque este trabajo se ciña a la época medieval, ésta se podría sobrepasar en dirección al presente, alcanzando el siglo XIX por lo que respecta al derecho público, y la actualidad en relación con el derecho privado. Más que de Reinos, se analizará la configuración de las sociedades, sin desdeñar por ello –es imposible- el ámbito más directamente político. También se concretarán unas u otras 8
- 9. José Fermín Garralda Arizcun realidades institucionalizadas, que, sin poderse estudiar en serie, se deben identificar y perfilar para admitirlas o excluirlas de la relación Fuero-subsidiariedad. Siempre dentro de la disciplina histórica, estudiando el pasado desde sus fuentes así como en las causas que le dieron origen, haciendo abstracción del presente y de unas u otras tesis de filosofía y teología políticas, este trabajo analizará los Fueros con la perspectiva de lo acontecido en la historia (los hechos), dejando para otra ocasión el pensamiento formulado en el pasado (los dichos) sobre unas u otras actuaciones. Miniatura de un códice medieval, seguramente un cantoral ¿Dichos o hechos? Sin desmerecer los dichos, se opta por los hechos y lo acontecido como los contratos, los acuerdos entre partes, las transmisiones etc. Ello parece lógico ante la dificultad de abarcar todo en estas páginas, para no alargar la exposición, y porque los hechos suelen ser incontestables y representativos. Es más, y desde un punto de vista práctico, así nadie podrá considerar como apriorísticas e idealizadas nuestras afirmaciones. Por muchos motivos, creemos estar lejos del historicismo y positivismo, que consideramos un defecto de origen filosófico. Los Fueros nos remiten a la sociedad, al Derecho y la política configuradas en la Edad Media, y continuada en los siglos posteriores. Surgieron al originar y configurarse las sociedades tras la caída del Imperio romano occidental, y se constatan en la Edad Media, aunque sin ser sólo de esa época porque la sobrepasan con creces. Por ejemplo, en 1973 el Gobierno español aceptaba-por ejemplo- la adecuación del Fuero Nuevo o compilación de libertades civiles o derecho civil de Navarra. Se puede pensar que la llamada escuela tradicionalista habría desarrollado el tema que proponemos, moviendo a unos y otros historiadores generalistas o del Derecho. Entre sus escritos sobre los Fueros, se aprecian cuatro tendencias en función del texto y el lenguaje, dos de ellas algo insuficientes para demostrar un tema como el propuesto (esto es, la relación entre los Fueros y el principio de subsidiariedad), y plenamente útil sólo la cuarta. La primera pertenece al debate y la apologética, presentando muy buenas razones pero con una función y lenguaje muy expresivo. Son aquellos escritos de la famosa Biblioteca Popular Carlista alrededor de 1900, que adquieren un gran interés historiográfico. La segunda, es expositiva y hace hincapié en el principio de autoridad y en textos de autores de primera fila. Citemos por ejemplo, alguno de los libros de Marcial Solana, que no obstante quedan justificados al plantear la historia del pensamiento español (4), y, desde la línea dinástica 9
- 10. José Fermín Garralda Arizcun isabelina y alfonsina, el trabajo de Juan Saiz Barbera, titulado El espiritualismo español, que recoge elementos del pensamiento español en la historia más como valor de tesis y argumento de autoridad que por coadyuvar a la formación de un pensamiento (5). En tercer lugar, hay páginas de un gran interés que comunican un fondo demostrativo pero en algunas ocasiones con elementos retóricos, principios generales, muy sugerentes y con formas de presentación no del todo académicas al uso actual. Se trata de algunas páginas de trabajos por otra parte serios de Elías de Tejada, Casariego, las Primeras Jornadas Forales de Cataluña (1969), Vizcaya (1977) y Valencia (1974) organizadas por el Centro de E. H. P. “General Zumalacárregui”, y otros, sean autores académicos o no. Por último, se encuentran las aportaciones demostrativas, con un lenguaje representativo y sujeto a las ciencias humanas, quedando es muy segundo plano la forma de expresión propia de cada época y autor. En estos autores hay diversos grados de utilización crítica de la bibliografía propia, ajena y aún contraria, y de las fuentes primarias. A Elías de Tejada y Casariego ya citados según otros trabajos, se les suman otros autores de primera fila. Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, utiliza esta bella metáfora: “Una antiquísima encina se alza, el ojo ve de lejos su follaje; aproximándose ve su tronco; más no percibe sus raíces: es preciso descubrir la tierra para hallarlas” Pues bien, descubramos con cuidado la tierra de nuestra encina milenaria para ver sus raíces. Decimos con cuidado, porque como historiador no entiendo que se pueda comenzar la casa por el tejado, es decir, desde apriorismos de cualquier tipo. Por eso, y por apreciar la dificultad del tema que se trata, hemos ido mucho más allá de la fácil mención a los gremios, las universidades, y al pacto entre el rey y reino. Retomemos el título de esta colaboración. Analicemos qué era el Fuero, y si éste, como realidad arraigada, vital y jurídica, histórica y concreta, expresó los elementos con los que filosóficamente y siglos después se identificará el principio de subsidiariedad o supletoriedad, que por otra parte sabemos que se vivía antes de la Edad Media. 2. Un primer “recuerda”: qué son los Fueros Para Alfonso X, “Fuero es cosa en que se encierran dos cosas que habemos dicho: uso e costumbre; que cada una de ellas ha de entrar en fuero para ser firme” (Partida 1, tit. 2, ley 7ª). Los Fueros son similares en Cataluña, Valencia, Aragón, y Mallorca, Navarra, Castilla y Vizcaya, aunque tengan manifestaciones diferentes. Sobre todo son diferentes en el ámbito del Derecho público-político, pues la monarquía castellana, a diferencia de la Corona de Aragón y Navarra, no era pactista en el ámbito de la política. ¿Cuándo comienza el derecho de costumbres, parte del cual se recoge en textos escritos? La costumbre recogida en los “fueros breves” (anteriores al s. XII) tuvo lugar en casi todos los pueblos primitivos -así ocurrió desde el hábitat vascón hasta Rumanía-, de modo que el derecho de costumbres no fue exclusivamente germánico. Por eso, no es cierto que lo no romano sea germánico. Así lo demostró García Gallo (1954-55) en controversia frente a Eduardo Hinojosa (1948), aunque éste último fuese seguido por Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, García de Valdeavellano y Pérez-Prendes. Al parecer, se trata de un buen argumento frente al historicismo, pues algo hay fijo en el hombre que parece expresar su constante naturaleza. También el romanista Álvaro D’ Ors (1956) negó que hubiese existido en España un Derecho germánico consuetudinario. Este derecho de costumbres pudo tener diversos orígenes. Pudo ser un derecho romano simplificado (Pablo Merea), un derecho indígena prerromano (García Gallo y Gibert), un derecho nuevo aparecido en la Reconquista (Guillermo Braga da Cruz), de herencia franca (Clermont), o fruto de la “noche medieval” al desaparecer los jefes godos y quedar así el pueblo abandonado (D’ Ors). En el derecho de costumbres poco se pone por escrito. Es un derecho casuístico y simbólico, no técnico. Se escribía en latín. Por ejemplo, el escaso derecho escrito del Fuero de Sepúlveda refleja todo un derecho de consuetudinario. Dicho Fuero de Sepúlveda es un derecho 10
- 11. José Fermín Garralda Arizcun local, que resulta muy diverso en las diferentes localidades en las que se aplicaba, aunque en ellas existiesen –como existían- costumbres parecidas. Para Elías de Tejada (6) los Fueros no son una ley ni costumbre sin más, sino una norma de Derecho parigual a ellas. El Fuero fue una “costumbre elevada a ley por el reconocimiento de su efectividad consuetudinaria”. Fue una norma jurídica de alcance general aunque fuese privilegiada para el sector popular que la creó. Fue una costumbre estable que organizaba la vida social, una ley vigente, y como tal coactiva para los súbditos y la misma autoridad que la sancionó, y no podía ser alterada del mismo modo a como se podía modificar el contenido de la costumbre. Fue una ley normal y no excepcional, una norma primaria y no supletoria, de iniciativa popular. El Fuero –los Fueros- no fue un ente abstracto sino una realidad concreta en el espacio y tiempo. Recogió las actividades generadas en el ejercicio de las libertades humanas y la solución a las necesidades de los grupos humano. Dio origen a una mentalidad civil que luego se trasladó a la política con una comprensible naturalidad y coherencia interna. Los cuerpos intermedios e instituciones sociales surgían de la costumbre y del desenvolvimiento de la vida humana, podían tener su fuero, y siempre gozaban de derechos. Vallet de Goytisolo distinguía dos acepciones del Fuero. Una, el Fuero como Derecho Foral, un Derecho derivado de los Fueros, es decir, un derecho especial, de excepción y generalmente concedido a las ciudades que se fundaban y repoblaban durante la Edad Media. Otra, el Fuero en versión de Derechos Forales que se movían en el ámbito del Derecho Común, formados por el Derecho romano (justinianeo), el Derecho canónico, el feudal (lombardo) y el mercantil, en el cual quedaron insertados los Fueros, las costumbres, los usos, los derechos comarcales y locales, el derecho territorial, y el derecho regio (7). Para el ya citado Justo Garrán, Fuero es jurisdicción y competencia, es una costumbre jurídica reducida a ley escrita, es una costumbre depurada, general y manifiesta confirmada por la autoridad, y es una legislación o jurisdicción especial o privilegiada. El Fuero tiene la bondad intrínseca de su conformidad con la ley de Dios y la recta razón, y es armónico a las necesidades y costumbres del pueblo que rige. No basta que una institución sea histórica para que sea buena. Los Fueros no sólo son antiguos y tradicionales, sino que son buenos de seguir la recta razón y ser convenientes para el país (8). Los Fueros no serán exclusivos de Reino alguno, sino algo común en la Edad Media y de los siglos posteriores. Así lo destaca Rafael García Pérez y es tesis común entre los historiadores (9). Hoy día, algunos pueden identificar a los Fueros con lo antiguo. Si tales personas aceptan que los Fueros hayan sido saludables en su origen, sin embargo creen que modernamente no deben existir. Unos porque dicen que de hecho ya no existen, y otros porque desde supuestos ideológicos y utilitarios, creen que no debieran existir. Se oye decir: “Los tiempos han cambiado, somos hijos de nuestro tiempo, y la civilización tecnológica origina unas realidades jurídicas propias” (10). Esta crítica no es nueva. Fermín de Lasala la realizó a comienzos del siglo XX en su libro sobre los fueros vascongados. Con algún recurso retórico, decía que los Fueros no eran un hecho exclusivo de los vascongados sino algo común en toda Europa. En eso estamos de acuerdo, aunque es cierto que entre los vascongados los Fueros estaban mucho más arraigados, convirtiéndose a modo de una segunda naturaleza. También Lasala critica que los Fueros se quieran mantener en contra lo que él llama ley histórica, según la cual los Fueros desaparecerían en España al igual que desaparecieron en los restantes lugares de Europa (11). Este fatalismo, determinismo o mitificación del progreso, pone radicalmente en solfa los Fueros. Aunque, para aclarar esta crítica, lo menos significativo -aunque sea útil- es aportar un argumento de autoridad, recordaremos las palabras de Montesquieu en El espíritu de las leyes con el objeto de evitar que el lector se prevenga al tratar estas cuestiones. Dice así: “Era un buen gobierno que llevaba en sí la capacidad de llegar a ser mejor. La costumbre llevó a conceder las cartas de franquicia, y pronto la libertad civil del pueblo, las prerrogativas de la nobleza y del clero, el poder de los reyes, se hallaron en tal 11
- 12. José Fermín Garralda Arizcun concierto, que no creo haya habido en la tierra un gobierno tan bien atemperado como lo fue el de cada parte de Europa en el tiempo en que subsistió. Es admirable que la corrupción del gobierno de un pueblo conquistador haya formado la mejor especie de gobierno que los hombres hayan podido imaginar”. Parece que el tiempo ha dado la razón a los fueristas. La vida da mil vueltas según el dicho popular, lo que hace innecesario el historicismo. Por ejemplo, hoy los escépticos en relación con los Fueros suelen hablar de derechos individuales y grupales. Incluso exhiben los derechos colectivos por la nacionalidad que hace referencia de forma vaga a un mismo e hipotético origen: piense Vd. en la lengua como justificación del nacionalismo. También hoy se habla de pactos de naturaleza política, social, laboral… como los pactos de la Moncloa, de Toledo… –aquí, en España, en nuestro pasado reciente- que se presentan para evitar enfrentamientos, o bien como “derecho” a ser escuchado e incluso a influir en las leyes y normativa pública. Pues bien, superemos esa crítica del historicismo con los mismos datos históricos. Si para explicar los Fueros sólo hablamos de la Edad Media, e identificamos a ésta sólo con el feudalismo y la Reconquista –sobre todo como desde hace tiempo se distorsiona-, el hombre de hoy sufrirá un claro desenfoque, porque pensará en el impulso “desde arriba” hacia abajo para organizar, defender y ampliar la sociedad. Es fácil que así olvide el impulso natural “desde abajo”, creador de los Fueros, que existe en el ejercicio de las libertades que haya en cada caso, en los tiempos del feudalismo, la Reconquista etc. Los Fueros existieron en la realidad de la vida, siempre unida al Derecho. Exigieron unas circunstancias, una conjunción entre libertades y autoridad, una organización social, una legislación, unas instituciones y un Derecho privado y público. Quizás se entienda mejor lo que se diga sobre los Fueros, de omitir su utilización como comodín dialéctico o recurso ideológico –como tal sonarían a falso y estereotipado- sobre las sociedades concretas. En efecto, el Fuero surgió en la paulatina aparición de las sociedades, con las peculiaridades propias de cada localidad. Los Fueros fueron semejantes entre sí y variados como la vida misma, pues junto a elementos idénticos contenían otros sumamente diferentes, incluso cuando se configuran las costumbres. Fueron el resultado del entramado concreto de un pueblo, exigieron la religación originaria entre los hombres, la continuidad de la vida, la solidaridad humana, y la vinculación horizontal de las personas, familias y grupos. Exigieron unas instituciones jurídicas, resultando –seguimos a Vallet de Goytisolo-: “diversas interacciones, que conjuraron la unidad con la pluralidad, sin romper aquélla con movimientos centrífugos, ni ésta con un exceso de fuerza centrípeta, para lo cual es preciso que ninguna de las partes pretenda ser el todo ni que el conjunto desaparezca ni tampoco pierda su diversidad que le da vida” (Vallet, p. 12). Para ofrecer una visión global y variada de los Fueros, pueden destacarse algunos de los aspectos peculiares –en sí mismos o en lo que aportaron- de cada uno de los diferentes núcleos socio-políticos de la Hispania medieval. Todos estos últimos juntos ofrecieron la realidad Foral en España o las Españas. No pocos aspectos sociales, costumbres e instituciones, y no pocos aspectos políticos como la monarquía templada o moderada, son comunes en Cataluña, Valencia, Navarra, Castilla y el Señorío de Vizcaya… que consideraremos en estas páginas. Valencia y Castilla ofrecieron alguna singularidad por diferentes motivos. Desde el Fuero público -político, el Reino de Navarra, los Reinos de la Corona de Aragón, el Señorío de Vizcaya en el Reino de Castilla y las Provincias de Guipúzcoa y Álava en él, expresaron una monarquía pactista. No ocurrió así en el resto de Castilla Más que centrar nuestra atención en el pactismo político y el Fuero público-político, lo haremos en el Fuero privado o público no político. La razón es muy sencilla: si se quiere investigar la relación entre el Fuero y lo que en el s. XX se ha formulado como principio de 12
- 13. José Fermín Garralda Arizcun subsidiariedad –clásico y/o cristiano-, es preciso recurrir sobre todo a cómo era la sociedad, más que a cómo era el poder político. De esta manera observaremos: 1º Que el Fuero expresa una realidad anterior al ámbito estrictamente político. Juristas como Álvaro D’Ors, Javier Nagore y otros tradicionalistas que no son constitucionalistas –unir los dos términos ha sido y es contradictorio-, afirman que el derecho foral privado soportaba el derecho foral público. Súmese a ello la consideración del carácter irrenunciable del las propias costumbres, que expresaban el ejercicio de unas libertades naturales dentro del bien común. 2ª Que la realidad es una urdimbre humana y social surgida en el tiempo, y en el amplio marco e interrelación entre la jerarquía y autoridad por un lado y las costumbres y libertades por otro. 3º Que el Fuero social y político fue el resultado de una mentalidad pactista que abarcaba los más variados aspectos de la vida. 4º Que la continuidad de los Fueros conformaban y expresaban a su vez la Tradición. 5º Que en este trabajo contemplamos los Fueros desde los hechos o acontecimientos históricos. 3.Un segundo “recuerda”: qué es el principio de subsidiariedad Este principio filosófico de derecho natural se reafirma en la experiencia general y pasará a formar parte de la doctrina social católica. Ya hemos dicho que el término que identifica este principio básico se recoge en la Encíclica Quadragesimo anno de Pío XI en 1931. Preguntémonos: ¿qué ofrecieron a la vez, en distintos lugares, y durante siglos, las sociedades peninsulares configuradas en la Edad Media? La respuesta fluye con seguridad, pues originaron un marco adecuado para el desarrollo de aquellos contenidos que podrían configurar el principio de subsidiariedad, aunque aquí se trata de analizar si dentro de él se incluyó dicho principio. El principio al que nos referimos dice: lo que cada agente deba hacer, que lo haga por sí mismo. Si debe y no puede, que la institución inmediata y superior le ayude a poder hacerlo, sin pedir a cambio. Y si debe, y aún con dicha ayuda no puede o no quiere hacer, que la institución inmediata superior lo haga en cuanto sea necesario. Y así sucesivamente hasta llegar a las instituciones más elevadas de la jerarquía sociopolítica. El principio de subsidiariedad incluye dos elementos en juego: la configuración social en sí misma, y la configuración del poder político que respeta dicha configuración y a su vez suple las necesidades de las diversas instituciones sociales. A su vez encierra dos aspectos diferentes a los que nos referiremos en adelante: a) Aspecto negativo o restrictivo, por el cual el superior jerárquico del orden social no se entromete en el quehacer del inferior. b) Aspecto positivo en su doble significado de subsidium (ayuda) y de suplencia (hacer lo que el inferior no puede). El principio de subsidiariedad o supletoriedad, figura en los hechos y en las palabras desde la antigüedad en la iglesia hasta León XIII (12), lo formula con ese término por Pío XI en Quadragesimo anno de 1931, que propone para la reconstrucción social (13), y lo han reafirmado sus sucesores. Pío XII es más completo que el anterior cuando enumera aquellas instituciones del pasado que expresaron un orden natural aunque sus formas cambiasen. Menciona el 13
- 14. José Fermín Garralda Arizcun matrimonio, la familia y la propiedad personal, la comunidad y las entidades locales, las uniones profesionales y el Estado. Lo hace en su Mensaje navideño L’inesauribile misterio (1956) (14). La escuela tradicional filosófica o bien jurídico-política en España se ha ocupado con frecuencia sobre este principio (15). Sin embargo, y aunque en un sentido diferente, también aparece en el actual Tratado de Maastrique (1992) de la Unión Europea (16). 4. Nuestro método Los argumentos que se ofrecen son de dos tipos: 1. Argumento restrictivo cuando la institución política superior restringe o ciñe su propio poder al respeto de la institución social inferior. Su formulación es negativa: no entrometerse en la institución social inferior e inicialmente autónoma. Llamaremos restrictivo-positivo cuando la no intromisión del superior va unida al apoyo que éste recibe del inferior, como el vasallo apoya al señor y el Reino apoya al Rey. 2. Argumentos de ayuda y suplencia: es la ayuda o suplencia del superior al inferior, de la institución política a la institución social, como el señor al vasallo y el Rey al Reino. Siglos atrás había muchas formas de ayuda y suplencia al inferior, que: 1. Existe siempre que hay un pacto entre la institución política y la social. 2. En los temas de justicia y defensa 3. Al realizar un reconocimiento legal. 4. Cuando el banquero, y no el poder supremo que por entonces no era un agente financiero, financiaba a un agremiado, campesino, comerciante, armador naval…. En realidad, el poder político recibía dinero, no daba. (No es una broma decir que si se da es porque antes se quita, y que en tal caso es fácil que, al revertir en la sociedad, se quede dinero por el camino). Esta ayuda y suplencia del superior al inferior, de la institución política a la social, difícilmente será como hoy día se entiende: 1. Sólo hoy se solicita una beca de estudios, de libros y desplazamiento al Estado central o a la Comunidad Autónoma, y de comedor escolar al ayuntamiento. 2. Sólo hoy se pide financiación al Estado. 3. Sólo hoy se solicita al Estado servicios que la sociedad cubría antes. 4. Sólo hoy pedir es una costumbre arraigada. (…). ¿Por qué “eso sólo ocurre hoy”? Responder a esto parece sencillo. Ocurre porque ayer no existía el concepto de Estado moderno, ni la concentración de poder, ni el llamado “Estado de bienestar”. La nobleza, el monarca y otras instituciones públicas civiles se centraban en la defensa, la seguridad y la justicia. El poder político carecía frecuentemente de medios. Además, la carencia de una institución social era suplida por otras instituciones ya sociales –agremiados, cofradía, hermandades, consulados, ayuntamientos- o bien la Iglesia. Los tres tipos de argumentos para resolver el título de este trabajo se especificarán, sin solución de continuidad, de esta manera: 1. Argumento restrictivo 2 .Argumento restrictivo-positivo 3. Argumento ayuda y suplencia No son tres tipos puros, sino pueden ofrecerse de forma interdependiente y simultánea. Los identificaremos según su predominio en cada caso práctico, sin caer lógicamente en la casuística. Este trabajo se enfoca partiendo de lo real y concreto del pasado histórico. Podíamos estudiar con detalle el caso del ayuntamiento de Pamplona en el siglo XVIII, pero se ha 14
- 15. José Fermín Garralda Arizcun preferido una mayor universalidad y significación. Así, se parte de lo originario y primordial en diversas comunidades, así como de la configuración de las sociedades concretas. ¿Cómo se desarrolla el Fuero en relación con el elemento negativo (dejar hacer) y positivo (ayudar a hacer) que expresa lo que hoy llamamos principio de subsidiariedad? 5. Nuestro propósito Lo peculiar de esta exposición es preguntarse por CATALUÑA como creadora de una densa urdimbre social agraria y urbana, por la mentalidad pactista generalizada en su sociedad, y por su proyección en el pactismo público-político. El Principado, además de ser emblemático en la historia de los cinco Reino, puede explicar un ámbito social con detalle. Esta exposición también atenderá a la aparición de un Reino ex novo como VALENCIA y sobre si ello vició la existencia de Fueros sociales y políticos. Atenderá a NAVARRA, que mantuvo su naturaleza de Reino por si hasta 1841, casi 150 años más que la Corona de Aragón, refiriéndonos a su fuero privado o civil, que ha pervivido actualizado en el Fuero Nuevo de 1973. De CASTILLA, identificará hasta qué punto su monarquía no era pactista, destacando no obstante sus libertades, Fueros y una densa urdimbre social. Del Señorío de VIZCAYA, como parte del Reino de Castilla, se concretará sobre la libertad civil de la casa, y en qué sentido el poder político supremo, y no las juntas del Señorío, tenía facultad para hacer leyes. Lógicamente, en ningún momento pretendemos ser exhaustivos. Si lo que digamos de Cataluña se repite en otros núcleos políticos, la suma de las peculiaridades de estos ofrece el colorido de unas diferencias complementarias de la unidad. Los Cinco Reinos hispánicos. La recuperación del reino visigodo como meta, y los mil lazos creados en el desarrollo de la tendencia a la unidad, fraguaron las Españas –España-, enraizadas secular y definitivamente en la religión católica. En la Baja Edad Media, los Cinco Reino peninsulares eran apreciados desde fuera como nación española. 15
- 16. José Fermín Garralda Arizcun PARTE I: LIBERTADES Y FUEROS EN CATALUÑA INTRODUCCIÓN SI LOS LIBROS, por breves que sean, establecen una singular comunicación con el lector debido a su propósito y extensión, ojalá el lector de estas páginas aprecie y sienta la tensión, las necesidades, la vibración o bullir de la vida social, a partir de lo más concreto y de la personalidad de cada familia, que tiende a crecer y a expandirse hacia ámbitos más amplios. Podría incluso imaginarse el nacimiento de las diferentes comunidades, y su evolución y vida a través de los siglos. Es todo un espectáculo el que podemos contemplar desde la seguridad de la barrera del presente cuando nos acercamos al pasado. Los Fueros surgen paulatinamente, en la interacción del hombre y las comunidades, a la vez que la autoridad política cumple su función directiva en lo general y supletoria en lo particular. Es así, en el ejercicio de las libertades, donde surge una sociedad como lugar amable, armónico, equilibrado y sereno, con iniciativa creadora, pero no exenta de problemas, tensiones en esa pequeña escala que es la vida individual y familiar. Como contrapunto también se conocen los malos usos feudales, el bandolerismo del agro catalán, y no pocos problemas sociales provocados por ciertos nobles empobrecidos durante parte de la Edad Media y Moderna. El feudalismo catalán tuvo su importancia, aunque no todo era feudalismo, ni sólo existió la crisis agraria de la Baja Edad media pues hubo siglos de bonanza. El uso de las libertades iluminaron más que oscurecieron el horizonte histórico. Tan es así que el Principado se configuró para prosperar paulatinamente durante la Edad Media. La Cataluña originaria o medieval realizó dos grandes epopeyas: 1ª) La formación y consolidación de sus libertades, que no se identificaban –aunque sí vinculaban- con la mentalidad pactista. 2º) Su Imperio mediterráneo. Hablaremos de lo primero. La formación y configuración de Cataluña llega a su plenitud al culminar los Fueros del Principado, y al superar con éxito diversas crisis. Dar respuesta al interrogante histórico de si el Fuero catalán tiene alguna relación con lo que hoy se llama subsidiariedad, permite elegir aquellas realidades sociales que expresaron costumbres -¿qué más propio y libre que una costumbre?-, libertades, derechos de la persona, la casa y las instituciones sociales, el pactismo social y, consecuencia de él, el pactismo político. No procede ofrecer un listado de las libertades catalanas porque estas se encontraban llenas de vida, expresando una urdimbre familiar, social y política. En la investigación parece importante eso que se llama la mirada y la manera de decir. Sobre el pactismo conviene destacar algo que advertíamos al elaborar este trabajo y que luego hemos visto señalado por Vallet de Goytisolo, y es que en el pactismo hay diferencias de grado en extensión, intensidad, objeto y finalidad (17). La Cataluña de las libertades, la foral y de monarquía-pactista, se convertirá en una potencia mediterránea a finales de la Edad Media. Ni en Cataluña ni en el País Vasco, los Fueros se vincularon con el ámbito rural y la pobreza, a diferencia de: 1º) la interpretación liberal racionalista que identificó despectivamente los Fueros con el mundo rural y el caserío, 2º) la otra interpretación liberal o naturalista –nacionalista-, que los confundió con un mundo idílico rural y purista, o bien con el cosmopolitismo económico de Bilbao o Barcelona en un sentido futurista. 16
- 17. José Fermín Garralda Arizcun Cataluña llegó a estar densamente poblada, con 400.000 personas en 1359 después de la peste negra. Barcelona era una gran ciudad, pues superaba los 35.000 pobladores, mientras otras llegaban a 6.000 habitantes (Lérida, Tarragona, Gerona). En el Principado nacerá la banca, el gran comercio, la fuerza expansiva hacia el Sur y luego, con Aragón y Valencia, la expansión mediterránea. Por su riqueza, poder y cultura, la ciudad de Barcelona era excepcional. Aunque es un tema diferente, tampoco la contrarrevolución en Francia -pensemos en La Vendée- no se vinculó con las zonas deprimidas y feudales. En estas páginas está presente la investigación de Vallet de Goytisolo titulada Reflexiones sobre Cataluña (1989) (18), que además de sus propias aportaciones a la historia del Derecho, recoge otras de Elías de Tejada (19) y de numerosos historiadores generalistas (política, militar, economía, instituciones, cultura, demografía…) y del Derecho (20). Si sintetizamos los contenidos generales de la cultura catalana, para el jurista Juan Casañas los principios forales básicos de Cataluña serían el catolicismo, el providencialismo cristiano, las libertades concretas, la autarquía social, y la realeza (21). Es contradictorio arremeter sistemáticamente contra los Fueros concretos mientras se abraza el principio de subsidiariedad, salvo que se considere que los Fueros eran una ficción o fácil y constantemente revisables. Para evitar el desgarro interior que quizás suponga esta contradicción, algunos pudieran optar por la descentralización más que por la subsidiariedad, trasladando el centro inicial a varios centros similares que reproducirán en pequeña escala los errores que se quisiera evitar. (Es el caso, hoy día, del problema de las autonomías). Y todo por no querer comprender los Fueros, o bien distorsionarlos al imitar algo al Oasis más o menos idílico que Juan Mañé y Flaquer utiliza para defender los Fueros tras su viaje por vascongadas. La devoción a Ntra. Sra. de Montserrat ha sobrepasado el marco catalán, cultivada por muchas otras personas amantes de la Señora, a la que se han acercado a través de la tradición catalana. Como decía Torras i Bages, Cataluña será cristiana o no será. Imagen de Wikipedia 17
- 18. José Fermín Garralda Arizcun 1. LA URDIMBRE SOCIAL AGRARIA. FEUDALISMO MILITAR Y ÁMBITO RURAL EL FEUDALISMO en Cataluña tuvo una clara herencia francesa, y fue decisivo en la formación del Principado. Esta herencia hizo del feudalismo catalán una realidad mucho más rígida que el feudalismo castellano. En realidad, si el Principado se consolidó inicialmente fue gracias a los recursos jurídicos del vasallaje feudal y oro obtenido de los musulmanes. En su comienzo hubo condes, luego aparecen los vizcondes, para equipararse ambos y denominarse els barons de Catalunya cuando el conde de Barcelona se convierte en la suprema potestas de facto de los demás miembros de la alta nobleza. En su conflicto con la nobleza superior, el conde de Barcelona, príncipe o monarca de la corona de Aragón, se apoyará en los caballeros y la burguesía (22). 1.1. El pacto feudal y la urdimbre social agraria. Argumento nº 1: restrictivo, restrictivo positivo, y ayuda y suplencia El pacto feudal suponía afirmar la personalidad de las partes, una relativa libertad, un sentido pactista, y una ayuda mutua conforme a la subsidiariedad. Se realizó sobre todo en el ámbito rural, que por entonces coincidía con casi todo el territorio catalán. El sistema feudal no cayó en la anarquía y la disolución, debido a la proximidad de los nobles respecto a la suprema autoridad del conde de Barcelona. Este feudalismo, tan mal entendido –no se confunda con los “malos usos” feudales- y tan horrible para el hombre de hoy, partía de la encomienda de un vasallo a un señor, pidiéndole protección. El pacto de vasallaje se realizaba en el sitio del acto de homenaje. En él, el señor entregaba al vasallo una tierra (manso) para vivir y defender. A cambio, el vasallo ofrecía su auxilium (militar, parte de la cosecha y un servicio en la reserva del señor) y consilium o consejo. El feudalismo fue, sobre todo, un sistema de organización política, sin que en él desapareciese el Derecho público. En realidad era una parte de ese todo que era Cataluña. Sería inapropiado reducir estas páginas al Medievo y, en éste, al feudalismo. Y sería una bobada acusar al fuero no sólo de absolutista sino también de feudal. En el feudalismo: “el supremo poder político tiende a perder sus súbditos, pero no a causa de que la relación general de súbdito desaparezca o se disuelva, sino porque entre el súbdito y aquel poder se interponen otros poderes que adquieren aquella relación con los súbditos, que el poder supremo perdió” (23) Este pacto supone el principio de jerarquía y autoridad propio del feudalismo, pero también un principio de libertad. El homenaje es de carácter personal, libre, se basa en la confianza mutua, lo garantiza el juramento de fidelidad recíproco, y en él se realizaba el convenio entre el señor y el vasallo (Vallet p. 48). Es un acuerdo de voluntades, pero no de naturaleza preexistente, porque aunque el vínculo político se basa inicialmente en la naturaleza, está reforzado por el vasallaje. La jerarquía feudal catalana, en la que se distinguen unos siete escalones nobiliarios, expresa la personalidad y relativa autonomía de cada parte que pacta, la dependencia jerárquica, y el subsidio o ayuda que recibe la institución inferior. Este juramento feudal se fue matizando con tintes de mutualismo romano. De ello derivaron los postulados de la libertad política. Así es como se transformó, según Elías de Tejada, 18
- 19. José Fermín Garralda Arizcun “la jerarquización férrea del derecho germánico en un diálogo entre jerarquías, en el cual el inferior no perdía su personalidad al sujetarse al más alto grado de la escala de las obligaciones feudales” (24). Castillo Requesens. Gerona Blog: costasbravas.fr,sobrebarcelona.com 1.2. La urdimbre social agraria La herencia feudal germánica transmitida por Francia, y la propia necesidad de defensa y protección, creó desde los comienzos una urdimbre social agraria dentro de dicho ámbito feudal que, en una población rural muy numerosa y densa, combinaba los principios de jerarquía militar y de libertad. El avance de la reconquista fortaleció ésta urdimbre social, pero también originó una población no sujeta al feudalismo. Esto indica que, entre los diferentes tipos de repobladores, los había de influencia feudal o no feudal, aunque estos fuesen menos que los anteriores (Abadal), y mucho menos que en Castilla. El principio jerárquico, propio del mundo militar, se organizaba verticalmente, de arriba abajo. Destacaba la protección, sin anular propiamente la libertad, pero imponiendo obligaciones o servicios al payés. El principio de libertad se organizaba de abajo hacia arriba, implicaba y destacaba la propia personalidad, tendía a la autosuficiencia y autodefensa, y carecía de todas o parte de las obligaciones hacia un señor. Estas dos realidades -las jerarquías y las libertades- se combinaban prevaleciendo una u otra según cada caso. Por ejemplo, el payés que no era propietario, prestaba no pocos servicios al noble feudal (lo que implicaba más jerarquía) y, sin embargo, mantenía su propia personalidad (o libertades). Por su parte, el payés propietario (tenía más libertades que el anterior) dependía a su vez del monarca (que significaba la jerarquía). Nada de esto es Fuero, pero sí es el marco general donde se advierte lo que será el principio foral, y donde se crearán costumbres, algunas de las cuales se elevarán a la categoría de Fuero. 19
- 20. José Fermín Garralda Arizcun Durante la Reconquista, los tipos de repobladores con sus derechos propios y capacidad pacto, fueron los siguientes: A) Son los llamados “empresarios” de la repoblación. Nos referimos al propio Conde, y, por concesión condal, a la nobleza, los potentados y los monasterios. Con el tiempo la posesión de la tierra se transformó en propiedad, lo que es general en la Europa del feudalismo. Argumento nº 2: restrictivo B) Los repobladores por cartas de concesión. Estos trabajaban personalmente la tierra pero al servicio del señor feudal. Sin embargo, y al margen del feudalismo, estos cultivadores personales en tierras ajenas contrataban una gran variedad de situaciones establecidas con todo detalle. Lo hacían mediante una carta de concesión, que era un contrato pactado, a título individual o familiar. He aquí una clara mentalidad y realidad pactista, aunque no destaque la suplencia realizada por la jurisdicción superior. Estos campesinos recibían la tierra apropiada a condición de cultivarla. Construyeron casas, eras y molinos, corrales, roturaban el campo, plantaban viñas y huertos. Dominaban y poblaban la tierra. Para ello, establecían la sucesión familiar o de linaje en el campo con el objeto de asegurar el cultivo del agro en el tiempo (25). Esta concesión creaba la figura de una precaria data, como figura contractual que origina un verdadero derecho real. Los payeses no eran propietarios de la tierra que trabajaban, pero sí eran libres porque, el menos desde el siglo XI, podían abandonar la tierra, entregando la mitad de sus bienes muebles y de las heredades ganadas por roturación. Ahora bien, “las condiciones establecidas en el disfrute de esta tierra que ocupaban, y que era su único medio de vida, eran tan estrictas que mermaban de hecho poderosamente su libertad” (Suárez Fernández p. 69). La fórmula jurídica más frecuente era la apprisio, que significaba una mayor intervención de la monarquía carolingia o de los condes catalanes, ya se trate de una concesión individual o bien genérica. Desde finales del primer cuarto del siglo XI, la colonización dejó de ser espontánea y se realizó a través de colonias organizadas, llamadas quadras. El campesino se fue sintiendo más sujeto a las crecientes exigencias de los señores de la tierra. Estos dos tipos de pobladores derivaban de la organización propia de la reconquista: nuevas tierras a ocupar y defender. C) Son los propietarios rurales. A diferencia de los anteriores repobladores, muchos trabajaron las tierras por su propia cuenta y sin estar al servicio de un señor, siendo jurídicamente “cuasi-propietarios”. Esto es un ejemplo de personalidad, autarquía, e independencia jerárquica. Más que poseedores eran prácticamente propietarios, porque no realizaban servicios a nadie y además podían vender libremente la tierra. Este tercer grupo fue numeroso. Al igual que en Castilla, serán personas libres porque eran capaces de defenderse a sí mismas. Aunque el número de propietarios (1 por cada 40 habitantes) era bastante inferior a la media peninsular, el payés se aproximaba a la verdadera propiedad gracias al régimen de aparcería y a los censos enfiteúticos. Así, mediante el pago de un canon moderado, el payés plantaba, edificaba, hipotecaba y vendía la tierra como si fuese su propietario (26). Argumento nº 4: ayuda y suplencia D) En cuarto lugar, era frecuente que un labrador libre se encomendase y rindiese vasallaje a un señor feudal en épocas de crisis. El labrador, cuando era originariamente propietario pleno, exento de censos, podía confiarse (encomendarse) con sus tierras a la protección de un barón o señor que le pudiera defender. Ello reprodujo el pacto feudal, de modo que, debido las circunstancias casi permanentes de inseguridad, el número de payeses propietarios disminuyó en el siglo IX (Vallet, pág. 48-49). Es el caso del pequeño alodio que se convierte en feudo. Esta recomendación creaba la figura de una precaria oblata o remuneratoria, que era una figura contractual que daba origen a un verdadero derecho real (27). El contrato libre 20
- 21. José Fermín Garralda Arizcun ente dos partes que podía ser rescindido a voluntad y unilateralmente. Ahora bien, el grado de libertad con el que actuaba el campesino era aleatorio debido a las presiones realizadas por el señor y por las deudas contraídas. En este contrato, el campesino permanecía en sus tierras y a veces recibía otras del señor. Era libre y trabajaba su propia tierra, conservando una plena libertad de movimientos. Aunque estas libertades se restringiesen en la práctica, jurídicamente nadie las discutía. El campesino no cedía la propiedad sino que se contraía el compromiso del pago de un censo. El contrato tenía una duración temporal aunque normalmente era vitalicio y hereditario. Al cabo del tiempo, el campesino se convertía en cultivador de una tierra ajena, aunque nunca hubiese renunciado a su derecho de propiedad. Se trata de un señorío atenuado por las obligaciones que recaían sobre la tierra y no sobre la persona. En realidad, era un escalón intermedio entre el propietario pleno y el campesino sin propiedad. En León y Castilla, el hombre de behetría era totalmente libre en sus orígenes. Por el pacto, el campesino entraba en dependencia de un poderoso y recibía de él protección. En realidad, los campesinos “se vieron obligados, al convertirse las encomiendas o behetrías vitalicias en hereditarias, a partir del siglo XIII, a elegir señor”. No sólo en el ámbito rural –o feudal de la reconquista- coexistieron en paralelo la jerarquía y las libertades durante los albores de la sociedad catalana, sino que también coexistieron en el ámbito municipal. Esto expresará la importancia del pacto y la mentalidad pactista en el campo y la ciudad, en lo privado y social, en lo público y estrictamente político. Todas estas relaciones jurídicas o Fueros serán expresión de catalanía. Argumento nº 5: restrictivo Simultáneas al feudalismo, hubo libertades o relaciones consuetudinarias en el Principado recogidas en los Usatges. Este texto es uno de los pocos textos territoriales de la época, el más importante y el primer código feudal de Occidente. De él no nos referimos a los seis malos usos feudales que aparecerán con el tiempo, sino a las costumbres de Cataluña y de los particulares. Es en los Usatges de Barcelona donde se escriben estas costumbres. Dicho texto se completará con las Commemoracions –comentarios- escritos por el canónigo de Barcelona Pere Albert (s. XIII). Ramón Berenguer comienza la elaboración de los Usatges, cuyo núcleo principal se promulga en 1058. Estas libertades ampliaron su contenido y dimensión social “hasta convertirse en un módulo de civilización y de libertad para todos los sucesivos reinos que integraron la Confederación catalanoaragonesa”, o mejor Corona de Aragón. Pusieron las bases para un verdadero derecho catalán. También la promulgación de los Usalia –Usatges más antiguos- se presentó con un ropaje pactista (Vallet, p. 51, 55-64). Los Usatges catalanes Comentaris dels Usatges de Barcelona. Imagen: web. Estudios Históricos (1998) Obra jurídica de Jaume Marquilles, 1448 Imagen: Wikipedia 21
- 22. José Fermín Garralda Arizcun Los Usatges son más de 130 disposiciones que pretenden regular aspectos de la vida social de Barcelona, que no estaban contemplados en el Liber Iudiciorum. Aquel texto se extendió por toda Cataluña. Recoge las principales constituciones de paz y tregua acordadas por las asambleas feudales, así como muchas prácticas consuetudinarias y sentencias emanadas por la Curia feudal de Barcelona (28). Argumento nº 6: restrictivo Fueron fruto del impulso repoblador que hubo en los siglos de la Cataluña vieja, así como en los siglos XIII y XIV. Estaban destinadas a concentrar familias en lugares adecuados gracias a la concesión de privilegios y exenciones. Pertenecen al Derecho local, que los catalanes llaman “Costums” o “Consuetudines” en vez de “Fueros”. Por su importancia destacan las cartas de población de Lérida (Carta Puebla del s. XII y Consuetudines s. XIII), Barcelona (Privilegio “Recognoverunt” s. XIII y las “Ordinations”), Tortosa (Código, 1272) y Gerona (Colecciones del s.. XIV y XV). Las concedían los príncipes o señores. Cada señor, laico o eclesiástico, sustituía, en el feudalismo, la suprema potestas del Príncipe, que realizó a voluntad donaciones y concesiones de cartas para fundar castillos, pueblos y villas que originarán ciudades. A veces las cartas pueblas recogen una preceptiva social. Los beneficios otorgados eran la libre posesión de tierras con el pago de un censo, el uso de las aguas, pastos y madera, la facultad para construir –a veces se fundaron lo que serán ciudades-, y, en ocasiones, normas relativas a la justicia. Es decir, todo lo necesario para vivir, construir un futuro, ser autosuficientes y desarrollar las libertades. El señor recibía el censo, el auxilium (colaboración armada), el consilium (consejo), y otorgaba tierras, defensa y justicia. ¿Cuál es la diferencia entre Cataluña y Castilla? Si, en Castilla, los pactos o acuerdos entre un señor y una ciudad o población en creación o crecimiento, adoptan por lo general la forma escrita de concesión unilateral por el rey –otra cosa es que haya gestiones y negociaciones previas- (García Gallo), sin embargo en Cataluña adoptan la forma externa de pacto, acuerdo y convención. A decir de Font Rius, en 974 Borrell II junto con el obispo Vivas de Barcelona, concedió tierras y privilegio de forma pactada con los habitantes del castillo de Montmell, del que era señor el cabildo de la iglesia catedral de la ciudad de Barcelona. También, según Brocá, en 1025 Berenguer Ramón I “realizó un verdadero acto de señorío sin superior, bajo juramento ante el altar de San Juan de la catedral de Barcelona, en un pacto político con los ciudadanos de ésta” (29). Ambos casos fueron un claro esbozo de leyes paccionadas. Los ejemplos serían abundantes. Algunas agrupaciones originadas por las cartas de población originarán las ciudades al ser rudimentarios estatutos municipales. Según Font Rius, las cartas de población ocupaban una zona ambigua entre los “público” y lo “privado”. Font Rius afirmará que cualquier vínculo diferente a la relación feudal de fidelidad, y no sólo éste, “entraña, por esencia, una idea de pacto o convención, bien patente en el contenido de mutuos derechos y deberes, compromisos, etc., expresados en su texto, los cuales en razón a su destacado carácter político militar rebasan los contornos de un mero contrato privado” (Vallet p. 51). Para fortalecer esta tesis, Font Rius rechazó algunas críticas para concluir que “el elemento pacticio que impregna buena parte” de estos textos no es sólo una formalidad jurídica, sino que refleja “un espíritu político”. Argumento nº 7: restrictivo 1.3 La casa campesina, el “mas”. Esta institución articuló básicamente las libertades en el Principado. Tuvo una clara inspiración pactista tanto en su origen como en su proyección. A la casa se sumaba “la concepción germánica, feudalizante, conforme a la cual los hombres se relacionan unos con otros no por la tierra sino por su propia condición humana” (Vallet p. 32). 22
- 23. José Fermín Garralda Arizcun Lo que digamos de Cataluña se podrá repetir sobre el maset en Valencia, el caserío vizcaíno y la casa en Navarra. Si la casa articulaba las libertades es porque articuló la vida de las personas. La “casa”, el “mas”, y no el hombre, fue “el elemento básico indiscutible, de la sociedad histórica catalana”. (Vicens Vives, Coroleu, y Pella y Forgas.). Por ejemplo, en Cataluña se sabía cuántos hogares (fochs) existían, pero no cuántos individuos. Cuando se hablaba de casa, se hablaba de familia. La casa o familia vivió por sí, y se hizo a sí misma en su desarrollo y en interacción con el medio y su entorno humano y social. ¿Por qué se identifican casa y familia? Las identifica cierto sentido común. Quizás– bromas aparte- una casa de campo para una persona sea algo raro porque sobra espacio y una persona no puede trabajar la tierra disponible. Sobre todo se identifican porque el hombre vive generalmente en familia. Ahora bien, sumemos a ello en mundo de la realidad, los hechos en los Cinco Reino de la España medieval. Señalemos algunos ejemplos de la libertad civil de la casa: 1º. El sucesor del “mas”, o hereu, se designaba al formalizar el testamento, y ya antes en las capitulaciones matrimoniales. Así, expresando una realidad pactista, prevaleció la idea de que, sobre la sucesión de la tierra de unos a otros en el tiempo, no se debe disponer de forma arbitraria, “sino que (según Hinojosa) ha de servir de base permanente a la familia rural para el cumplimiento de su misión” (Vallet p. 102). 2º. Entrar en una casa sin permiso del jefe de familia, suponía romper el pacto de paz y tregua. Autores como Coroleu y Pella y Forgas dicen que en los siglos XI y XII: “quedó la casa catalana asegurada en la paz y tregua de tal modo que por clara interpretación y práctica consuetudinaria puede verse en los autores que la entrada en una casa, sin permisos del jefe de familia, constituía un rompimiento de la paz y tregua” (Vallet p. 89). 3º. La autoridad del poder civil y del juez sólo podía ingerirse en la casa en los casos extremos. Seguimos a Félix Mª de Falguera cuando, sobre la libertad civil de la familia, concluye: “La legislación catalana coloca a las familias en una independencia tal, que podemos decir que son poco gobernadas, porque en ellas no se ingiere la autoridad del Estado ni la del juez sino dentro de los límites de la necesidad o de una utilidad imperiosa; luego disfrutan en alto grado de libertad civil” (Vallet. 90). 23
- 24. José Fermín Garralda Arizcun 4º. Las casas efectuaron el pacto social “conforme al cual Francesch Eiximenis explicó la realidad política y social de la Cataluña de su tiempo” (Vallet p. 90). 5º. La autonomía familiar quedaba a resguardo y respetada por el derecho municipal. Cuando las familias se juntan en una población con suficiente fuerza como para crear el derecho municipal, este no anuló o absorbió a las familias, sino que dicho “derecho municipal establece de la manera más completa la autonomía de la familia”. 6º. La familia tenía la representación (indirecta) ante los municipios y en las Cortes generales. Argumento nº 8: restrictivo 1.4. Los derechos individuales Aunque no recogen una realidad pactista, estos derechos expresan algo más hondo, esto es, una personalidad jurídica originaria. Nos referimos a la persona individual, que también tenía garantizadas sus libertades concretas, por ser anteriores al municipio y a las Cortes, al señor, conde y príncipe. A comienzos de siglo XX, Valls Taberner (1929) afirmaba que Cataluña tuvo una “Carta fundamental” 150 años antes que la Carta Magna inglesa del s. XIII. Por ejemplo, mencionaba el derecho individual a la seguridad personal, a las libertades de camino y comercio, a ser juzgado según derecho, a que ningún tribunal salvo el príncipe pudiera castigar con la horca, al amparo del oprimido. Pongamos un caso práctico. Según Vicens Vives, en su Noticia de Catalunya (1960): “Cuando dos personas se reunían para ofrecerse, respectivamente, protección y servicio, o bien tierras y cultivo, cada una quería saber hasta dónde llegaba su protección o su retribución. Primeramente no se necesitó sino la palabra intercambiada, la ceremonia mágica que acompañaba tales actos. Después, intervinieron los notarios con su tintero y su pluma. Personajes importantes, estos notarios del cuerpo vivo de Cataluña durante siglos y siglos. No se les comprendería sin el espíritu pactista del país”. Estas libertades concretas no eran privilegios, porque se extendían a todos los habitantes del Principado, fuesen de origen rural y urbano. Eran libertades concretas y reales, porque nacían del hombre concreto, al que se aplicaban en el tiempo. ¿Qué libertades específicas tenían los payeses? Los payeses mantenían vínculos de fidelidad feudal, en los que se combinaba los principios de jerarquía y libertad. Ocupaban el último escalón social, pero no eran colonos de condición servil. Tenían la propiedad útil de la tierra, aunque no el pleno dominio porque el dominio directo pertenecía al señor. En el siglo IX los campesinos gozaban de libertad (Piskorski, 1929) especialmente por la posibilidad de ser testigos, podían elegir residencia y señor, cambiar de lugar previa devolución de las tierras al señor, venderlas, donar y permutar tierras y dejarlas en herencia (Vallet p. 93). Tenían derecho de queja contra el señor. Las seis prestaciones conocidas como malos usos, procedentes de una interpretación torticera de la ley, perjudicaron a los payeses, en ellos a todo Cataluña, y originaron el problema remensa. Dichos “malos usos” eran los siguientes: remensa, intestia, cugicia, exorchia, arcia y firma de spoli. Su suman otros arbitrarios y menos extendidos de lo que se supone ius male tractandi y ius primae noctis. Más importante era el census (30). Argumento nº 9: restrictivo positivo. 1.5. El somatén (sometent) Esta institución fue el principal medio de autoprotección para la defensa de la tierra y de sus gentes. Sus funciones eran: garantizar la defensa de las libertades sociales y la paz interior, completar e incluso neutralizar las huestes feudales, y no tener que recurrir a ejércitos mercenarios, que sólo se reclutaban para las guerras exteriores. 24
- 25. José Fermín Garralda Arizcun El somatén expresaba una obligación: el apoyo al príncipe para asegurar el orden público. Por eso hubo varios tipos de somatén: frente a malhechores, de ayuda a la justicia del veguer frente al señor feudal, etc. Cuando Fernando I de origen Trastámara, reglamentó el somatén en las Cortes de Barcelona de 1413, esta institución ya existía en el Usatge nº 68 Princeps namque (Vallet p. 63, 234 ss.). Por su dependencia al principio de jerarquía, autoridad y totalidad, no podemos considerar esta institución como un derecho originario de la sociedad, aunque sí expresión del deber subsidiario de la sociedad ante las necesidades del gobernante. El somatén también expresaba un elemento pactista, porque se acordaba no recurrir a mercenarios dentro de Cataluña a cambio de no obligar a los propios a realizar campañas fuera. Argumento nº 10: restrictivo positivo 1.6. Las asambleas de paz y tregua (pau i treva). En ellas existía un claro ingrediente de personalidad social y pactista, pues la nobleza y el alto clero establecían acuerdos para mantener la paz y la conocida tregua de Dios, con el objeto de suavizar la carga violenta de las sociedades feudales. Así, ayudaban al Príncipe para mantener la paz, comprometiéndose los asistentes a reducir sus actividades guerreras. La primera reunión parece que fue en 1027. El propio Ramón Berenguer I fomentó estas reuniones otorgándoles un carácter general. Varias reuniones de paz y tregua se recogieron en el Llibre dels Usatges, siendo sancionadas en 1131 (Vallet, p. 52). Argumento nº 11: restrictivo positivo 1.7. El sindicato remensa Los payeses de remensa (31) surgieron cuando en el siglo XI se introdujeron los ya citados seis “malos usos” feudales, extendidos en el s. XII, debido a las interpretaciones abusivas sobre los derechos del señor feudal a la tierra (Vallet p. 95 ss.). Se llamaba payeses de remensa a los campesinos adscritos a la tierra que sólo podían dejar el manso o tierra previo pago de una cantidad monetaria al señor. Esto suponía caer en la servidumbre, esto es, ser siervos de la gleba, a pesar de la interpretación restrictiva y excepcional que hace el jurista Tomás Mieres. Los payeses de remensa eran casi siervos pero poseían la tierra y la explotaban directamente. Aunque rechazaban su situación jurídica, “no querían librarse de ella por el procedimiento de abandonar la tierra” (Suárez Fernández pág. 576). El llamado sindicato remensa se inició legalmente en 1448, cuando Alfonso V el Magnánimo autorizó el nombramiento de síndicos y remensas. Sin embargo, como para entonces la base social estaba en su pleno auge, la “legalización” sólo significó la decisión de la suprema potestas sobre algo que ya estaba socialmente en germen. Tampoco en este caso el poder real fue un creador. La sociedad fue anterior al hecho de la legalización, que sólo sirvió para encauzar y organizar la solución del problema remensa. En 1488 ese Gran Sindicato estaba plenamente constituido con poderes, estructuras, reuniones generales, después con el régimen de procuradores etc. Su personalidad no se derivaba de un hipotético Estado, que entonces no existía, sino la de la propia sociedad organizada con la aprobación –eso sí- de la suprema potestas. Al fin, el problema remensa será solucionado satisfactoriamente por la Sentencia Arbitral de Guadalupe decretada por Fernando el Católico en 1486 (Vallet p.199 ss.), según la cual el campesino catalán quedó en una situación mucho mejor que en el Sur de España, originándose una clase acomodada que evitará muchos problemas en el agro catalán. 25
- 26. José Fermín Garralda Arizcun 2. LA URDIMBRE SOCIAL URBANA 2.1. La ciudad en Cataluña 2.1.1. ¿Cómo nació la ciudad? LA CIUDAD RENACÍA poco a poco hasta alcanzar elevadas cotas de importancia social y económica, religiosa, política, cultural, educativa y artística. El siglo XIII fue el ápice medieval. La ciudad tenía su ayuntamiento, su administración, sus tribunales de justicia en lo que le correspondía, sus bienes de propios y tierras comunales, sus rentas municipales, sus caminos, puentes, murallas y puertas, su propia defensa, y todos los gremios y servicios posibles. En realidad, buena parte de la población era campesina, pues los vecinos se abastecían de lo que hoy se llama término municipal. Si la sociedad agraria podía percibir su complemento en la urbana, esta última no se desligaba del campo porque muchos de sus pobladores vivían directamente de él. La sociedad rural expresaba una religación vertical más que horizontal, mientras que en la sociedad urbana la religación era inversa. Existen varias tesis que nos ilustran la aparición de los concejos. 1ª) Como supervivencia del municipio romano (Mayer). 2ª) Como una institución nueva nacida durante la repoblación al implantarse unas asambleas de vecinos, que fundían las dos instituciones rurales del conventus publicus (atendía problemas de lindes y ganados) y el concilium judicial (Hinojosa, Laureano Díaz Canseco, Sánchez Albornoz, Beneyto, Valdeavellano). 3ª) Como consecuencia de las cartas de repoblación (Torquato de Sousa Soares). 4ª) Como asamblea de vecinos (Gibert y Suárez Fernández) (vid. Suárez Fernández, p. 109). Murallas de la ciudad condal de Barcelona. La ciudad en la Edad Media siempre estaba fortificada. 26
- 27. José Fermín Garralda Arizcun Argumento nº 12: restrictivo Se trata de la autonomía o autarquía de las ciudades, surgidas en algunas de aquellas localidades que recibieron cartas de población o pueblas, privilegios y cartas franquicias. Las ciudades de por sí no eran plenamente autónomas (autárquicas); sólo lo serán con el tiempo cuando tengan atribuciones judiciales. Como afirma Suárez Fernández (p. 111), los concejos no implicaban automáticamente una autonomía de gobierno, que sólo “se produjo como consecuencia de una paulatina absorción de poderes judiciales” . Ya hemos dicho que los señores laicos o eclesiásticos eran, en el feudalismo, la suprema potestas, realizando a voluntad donaciones y concesiones de cartas para fundar castillos, pueblos y villas que originarán ciudades. Estas cartas se realizaron en Cataluña mediante pacto. Nada obsta para la existencia de un pacto, ni para reconocer la personalidad de la población –aunque no fuese plena -, que se tratase de una concesión, que a veces se acordasen privilegios mediante precio, y que las poblaciones estuviesen sujetas políticamente a un señor feudal laico o bien eclesiástico. En realidad, este señor sustituía y como tal ejercía la suprema potestas, cobrando así impuestos o tributos, garantizando la paz y justicia interior, y la defensa exterior. Todo ello tan sólo expresaba que los núcleos poblacionales podían tener algunas limitaciones, esto es, las propias del orden social y de la jerarquía política. En Cataluña –no ya en Castilla-, cada carta de población “entraña(ba), por esencia, una idea de pacto o convención” (Font Rius) entre quien daba y el que la recibía. Aunque se ha hablado de derechos originariamente “concedidos”, con el tiempo se hacían propios e inherentes. De todas maneras, poco a poco no pocas ciudades lograron independizarse totalmente del señor feudal y hasta de la jurisdicción directa del monarca. Todo inicio tiene su desarrollo, de manera que: a “las libertades y exenciones concedidas, (se sumará) el desenvolvimiento de la actividad comercial (…) en burgos y suburbios, y la celebración de los mercados y ferias. Ello favorece la formación de una clase ciudadana, los cives o burgueses, aludidos ya en los Usatges, que luego se dividen en: maiores, mediocres y minores” (Vallet p. 41). 2.1.2. La personalidad de cada municipio. Mientras iba surgiendo la ciudad, podemos preguntarnos cómo se forjó la personalidad jurídico-política de las comunidades vecinales, ya sean civitas, vilas o grupos menores diseminados y sin aglomeración humana. El hombre y los grupos buscan la seguridad, la relación mutua, y la religación o grado de dependencia. Por eso, el individualismo liberal, con su pactismo roussoniano, fue contra la realidad y la naturaleza humana. La personalidad municipal depende de las diferentes formas de religación en una dinámica vertical y/o horizontal, que son las siguientes: 1ª religación: el municipio puede ser señorial o libre. 2ª religación: cada localidad goza de dos peculiaridades jurídicas y económicas. La primera, del particular usus terrae o costumbre del lugar, relativa a las necesidades de la vida cotidiana como la posesión o aprovechamiento comunal de tierras, bosques, pastos y aguas. La segunda, son las franquicias concedidas en las cartas de población, tales como la prestación de servicios urbanos tales como el mercado, matadero, baños, hospitales, cuidado de calles y murallas. 3ª religación: los gremios y hermandades. Argumento nº 13: restrictivo. Los grados de autonomía municipal. La administración municipal varió según las circunstancias. Concretarla ahonda y añade algo al argumento anterior. La obtención de la autonomía municipal atravesó tres etapas básicas, desde la asamblea de vecinos de concejo 27
- 28. José Fermín Garralda Arizcun abierto con presencia de la potestas hasta la configuración plena del autogobierno, que no era independencia ni siquiera autonomía, sino autarquía. Dichas etapas, que expresan un régimen municipal muy diverso, fueron las siguientes (32): 1) La asamblea general de vecinos (cabezas de familia) o prohombres, presidida por los oficiales regios, el veguer (realengo) o el batlle o bayle (señorío), que se juntaba en la plaza, enfrente del templo o en el cementerio. Ello expresaba una distribución de funciones: a) la potestas del señor (defensa, orden público, justicia e impuestos), y b) la presencia libre de la comunidad con sus problemas, vida y desarrollo propio, presidida –es lo de menos- por la potestas. Este es el concejo abierto, que algunos autores llegan a considerar como una democracia directa. En Cataluña, el municipio surgió de forma diferente a León y Castilla. Si en León y Castilla los grupos locales se independizaron del vicarius o bailus, que era el representante del rey en la administración de justicia, en Cataluña los grupos locales vieron regularizada su colaboración en la función del bailus con un carácter permanente. En su inicio, el municipio catalán lo gobernó el veguer, nombrado por el Príncipe en los municipios de realengo, y el batlle, nombrado por el señor feudal si se trata de municipios de señorío. Aunque el veguer tenía todos los poderes militares, de justicia, gobierno y económicos, y el batlle los de justicia, se reunían con la asamblea general de vecinos para el gobierno. En Cataluña el municipio mantuvo el vínculo de sujeción con sus señores, así como cierto grado de dependencia hacia el rey, la iglesia o los nobles, pero logrando un ámbito de autonomía, prolongada en una verdadera personalidad y representación en Cortes. Los historiadores ignoran cuándo la comunidad pasó de ser pasiva a ser activa, aunque la presencia de vecinos se redujo a los maiores. De esta manera, a mediados del s. XII la ciudad de Barcelona gozaba de un órgano primitivo de gobierno, todavía dependiente de los oficiales reales, “pero con plena representación de la totalidad de los vecinos y de sus intereses” (Vallet p. 183). 2) El consulado o junta de representantes elegidos cada año, responsables de la administración. Poco a poco, desde mediados del siglo XII a mediados del XIII, se originarán las diferentes autoridades populares (Vallet p. 42), que fueron vagas e imprecisas en un principio para configurarse después oficialmente. 3) El consell (consejo) derivado de la asamblea vecinal, contaba con un número fijo de prohoms o consellers. Tenía las funciones de asesorar a los magistrados anuales o consellers y de convertir en el órgano oligárquico y principal del gobierno. En la segunda mitad del s. XIII se originaron unas autoridades colegiadas de origen real, llamadas jurats, consols y pahers, con un poder ejecutivo. Al incorporarse otros prohoms para deliberar junto con ellos asuntos comunes y urbanos, nacía el Consell. A la larga, éste se hizo oligárquico, y ganó poder por sustituir a todas las asambleas, y nombrar los magistrados que, a su vez, elegían a los consellers cuando había vacantes (Suárez Fernández p. 362). La actividad de los Príncipes como Jaime I, Pedro III y Pedro IV en los ayuntamientos se realizará una vez que estos se encuentren funcionando, logren un crecimiento con un notable grado de complejidad, y para así terminar de organizarlos con la aportación jurisdiccional de la suprema potestas. A su vez, las ciudades lograrán reducir la presencia regia y hasta subordinarla a los intereses municipales. Más tarde, el pueblo común reivindicará su participación y en las difíciles circunstancias de la Baja Edad Media. Citemos un ejemplo. Según los autores: “También las ciudades incluyen en sus privilegios cláusulas de control de los oficiales, que pasan de dirigentes de la ciudad en nombre del rey a auxiliares de los 28
- 29. José Fermín Garralda Arizcun patricios; desde 1284, el veguer de Barcelona está obligado a apoyar y hacer cumplir incondicionalmente los bandos y ordenanzas de la ciudad, y al tomar posesión del cargo se le obliga a jurar ante los prohombres que seguirá su consejo y mantendrá los derechos y costumbres de la ciudad, derechos y costumbres que en muchos casos, igual que ocurre en las Cortes, benefician a todos, aunque aquí llamemos la atención sobre los mayores beneficiados del pacto, los dirigentes de la sociedad” (Rodríguez Sánchez) (33) En el municipio existieron varios grupos sociales. 1ºLa baja nobleza o brazo militar (clase nobiliaria como son los caballeros) y la burguesía (clase media privilegiada, patricios, ciutadans, burgesos). Entre ambos sectores no había ninguna diferencia jurídica. Dicha burguesía era pudiente, y controlaba el trabajo de la clase media no privilegiada. 2º La clase media no privilegiada estaba formada por los mercaderes, notarios (de ellos salían los funcionarios), y artistas (cofradías); era más poderosa en bienes e influencia que importante en número, podía alcanzar una gran importancia económica y trataba al estamento superior con cierta proximidad y/o familiaridad. 3º Los inferiores eran los artesanos (menestrales, gremios) en la ciudad, y los payeses –o remensas- en el campo (Suárez Fernández p. 575-6). Barcelona fue una gran ciudad. Tenía un régimen diferente al del resto de los municipios catalanes, aunque su organización municipal se aplicó a Lérida (1264), Valencia (1266) y Perpiñán (1273). No haremos la historia de su institucionalización. Cuando en 1249 (7-IV) Jaime I organizó finalmente el municipio barcelonés, este llevaba un siglo desarrollando su funcionamiento. Los cargos de los ocho consellers, elegidos anualmente por los doscientos prohoms que constituían el pleno municipal, fueron obligatorios y gratuitos. A los consellers se les sumará el veguer, nombrado por el príncipe, y luego también el batlle. En 1249 llegó la autonomía administrativa del barrio marinero de la Ribera respecto al gobierno municipal. El municipio evolucionará en sentido oligárquico. En 1260 los consellers se redujeron a seis y, en 1265, a cuatro, naciendo el Consejo de Ciento (Concell de Cent), que “fue expresión de una continuidad política, forjadora de la grandeza catalana por los cauces de los intereses económicos de la más fuerte burguesía peninsular”. Ya se ha señalado que al final, en 1283, Pedro III el Grande puso al veguer bajo la dependencia de los consellers de Barcelona, a quienes debía jurar obediencia (Vallet p. 184-185). El Barrio Gótico de Barcelona veguer y el batlle sólo asistían a las dos reuniones semanales cuando eran requeridos. Según Xan March, “Barcelona tenía, nada menos, que la facultad de instituir su régimen, no sólo civil sino también penal. Por ello es el Consejo de Ciento, y no la superior autoridad del Estado, quien determina los asuntos a tratar y resolver en él”. Gozaba de facultades para la organización y régimen de la enseñanza, estructurar los organismos de su administración, nombrar funcionarios, imponer tributos… (34). El municipio barcelonés también podía emitir deuda pública, mediante títulos de renta perpetua (censos o censals) al 7’14% y títulos de renta vitalicia (violaris) al 14’ 28% (35). Creará su propio banco o taula de Canvi (1401), para evitar las elevadas comisiones e intereses por los préstamos durante la crisis del s. XIV. En Valencia funcionó una similar entre 1407-1416. Lógicamente, los municipios más importantes estaban representados en Cortes. 29
- 30. José Fermín Garralda Arizcun Argumento nº 14, restrictivo. 2.2. Gremios, hermandades y cofradías. Además del concejo, y como segunda forma de religación, las personas se reunían en gremios profesionales y laborales, hermandades comerciales, y cofradías piadosas y asistenciales. Todo ello limitaba las instituciones superiores. Aquí, la ayuda mutua no la denominamos suplencia, realizada por cualquier otra institución. El autor que más a fondo investigó los gremios catalanes fue Antonio de Capmany, a finales del siglo XVIII, de modo que, a pesar de ser liberal, realizará una brillante defensa de los gremios en las Cortes liberales de 1812. Cada gremio y cofradía establecían una mentalidad pactista, ya entre sus propios asociados, ya de los gremios y cofradías entre sí, ya de todos ellos por separado con el ayuntamiento. El gremio se denominaba oficio, mesteres o artes. Era una asociación técnico-laboral y de orden (policía en aquel tiempo, hasta el s. XVIII inclusive) del mismo oficio, sin excluir objetivos espirituales y asistenciales. Cada agremiado vendía sus productos directamente o a través de los mercaderes. Por su parte, la cofradía, que aparece a finales del s. XII, puede acoger a personas de oficios distintos, y es principalmente de carácter espiritual y benéfico-asistencial. Sólo cuando los gremios se cierren sobre sí mismos, las cofradías asumirán funciones laborales. En caso de conflictos entre un gremio y una cofradía, intervenía la autoridad real o municipal. El gremio gozaba de su propia ordenanza laboral o estatutos, redactados por los asociados, y aprobados lógicamente por el ayuntamiento. Aunque el municipio tenía la función de control y de supervisar, el gremio gozaba de bastante autonomía. El gremio, a través de sus propias instituciones, tenía autoridad para velar por su cumplimiento. Reglamentaba con detalle los caracteres del producto, los materiales a utilizar, la forma de trabajarlo, las medidas, calidades, precios de venta, y una disciplina común. Estaba regido por sus maestros, y tenía sus inspectores o cajeros, elegidos para uno o dos años entre los asociados. Muchas veces tenía su propia casa gremial desde donde se regía el oficio, se celebraban las reuniones, y se guardaba la caja, el estandarte, la bandera y escudo. En casa del agremiado vivían el maestro con su familia, los aprendices y quizás los oficiales. Una vez que el padre del aprendiz y el maestro realizaban el contrato de aprendizaje, el aprendiz podía vivir de 3 a 8 años con éste. Los excesos y revueltas que a veces hubo cuando el gremio se cerró en sí mismo, impidiendo a los oficiales abrir un taller propio y obligándoles a aspirar a un sueldo, reflejan su autonomía y poder en el municipio. En Castilla, durante el s. XIII los gremios eran algo menos libres que en Cataluña, tanto por la intervención municipal como por el predominio de los mercaderes en la promoción de los productos. Concretemos en Barcelona porque, en el s. XIII, “ni siquiera Sevilla, a pesar de su densidad, su riqueza y su papel decisivo en el comercio, puede comparársele” (Suárez Fernández) (36). Sus gremios se originaron, como en las restantes ciudades, en el siglo XIII. Nacieron del pueblo partiendo de la libertad personal. El trabajador recibía en ellos la protección y ayuda que necesitaba para no fracasar y también para prosperar. No eran obligatorios, de manera que uno podía ser un profesional libre aunque ciertamente se le exigiese unas garantías ante el público. En este caso no eran únicos, pues, debido a la abundante Artesano. Imagen tomada de la red. población, en cada ramo podía existir uno y hasta cinco gremios. Al cambiar las necesidades, no estuvieron estancados, ni fueron inmutables, ni cerrados. No eran monopolísticos porque admitían competencia dentro del mismo ramo. Cada artesano tenía su taller y creaba su arte 30