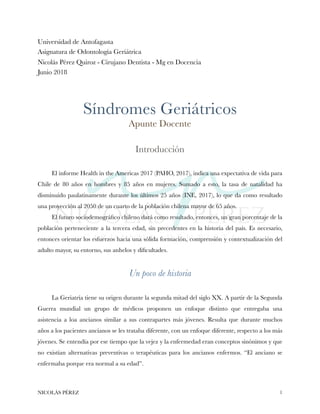
Síndromes Geriátricos y Odontología
- 1. Universidad de Antofagasta Asignatura de Odontología Geriátrica Nicolás Pérez Quiroz - Cirujano Dentista - Mg en Docencia Junio 2018 Síndromes Geriátricos Apunte Docente Introducción El informe Health in the Americas 2017 (PAHO, 2017), indica una expectativa de vida para Chile de 80 años en hombres y 85 años en mujeres. Sumado a esto, la tasa de natalidad ha disminuido paulatinamente durante los últimos 25 años (INE, 2017), lo que da como resultado una proyección al 2050 de un cuarto de la población chilena mayor de 65 años. El futuro sociodemográfico chileno dará como resultado, entonces, un gran porcentaje de la población perteneciente a la tercera edad, sin precedentes en la historia del país. Es necesario, entonces orientar los esfuerzos hacia una sólida formación, comprensión y contextualización del adulto mayor, su entorno, sus anhelos y dificultades. Un poco de historia La Geriatría tiene su origen durante la segunda mitad del siglo XX. A partir de la Segunda Guerra mundial un grupo de médicos proponen un enfoque distinto que entregaba una asistencia a loa ancianos similar a sus contrapartes más jóvenes. Resulta que durante muchos años a los pacientes ancianos se les trataba diferente, con un enfoque diferente, respecto a los más jóvenes. Se entendía por ese tiempo que la vejez y la enfermedad eran conceptos sinónimos y que no existían alternativas preventivas o terapéuticas para los ancianos enfermos. “El anciano se enfermaba porque era normal a su edad”. NICOLÁS PÉREZ !1
- 2. Este enfoque trajo como consecuencia un manejo inadecuado de sus patologías, y muchos problemas se volvían crónicos. Con el tiempo aparecían complicaciones como la confusión, demencia, incontinencia, problemas que generalmente se asociaban con un deterioro “normal” del adulto mayor. Algunos médicos presentes en hospitales de larga estadía (instituciones destinadas a pacientes permanentemente hospitalizados), comienzan a observar que algunos pacientes ancianos (ancianos enfermos crónicos) considerados desahuciados o ingresados de por vida, esperando la muerte, comienzan a mejorar e incluso a recuperar la independencia que alguna vez perdieron, en algunos casos, incluyendo altas médicas, cuando recibían tratamiento adecuado. Como se explicó anteriormente: antes los pacientes iban a morir a estos establecimientos, sin siquiera intentar recuperar sus síntomas, ya que “era algo normal asociado a la edad”. Surgió entonces, el interés por conocer más acerca de este paciente cuyos diagnósticos catastróficos podían ser revertidos. Nace entonces el concepto de paciente geriátrico, que se usa para describir a pacientes que presentan una mayor frecuencia de una serie de “síntomas” (diferentes al concepto médico de síntoma, cabe destacar) (Montalvo y Alarcón, 2003). El paciente geriátrico La población anciana como conjunto es un grupo poblacional muy heterogéneo, cuya única característica común es que sus edades son superiores a los 65 años. Sin embargo, en sus integrantes podemos ver estados de salud muy diferentes entre sí, encontrando ancianos sin ningún problema de salud frente a otros aquejados de variadas patologías y bajo grados de dependencia que pueden llegar a ser permanentes. No podemos, por lo tanto, referirnos al concepto paciente anciano como sinónimo de paciente geriátrico. Los términos empleados para definir estos perfiles suelen estar mal definidos, y con frecuencia son utilizados en el lenguaje diario de forma inapropiada; además en muchos casos su definición exacta varía según la fuente bibliográfica y el país de origen. A continuación NICOLÁS PÉREZ !2
- 3. se exponen las definiciones que de forma aproximada han adquirido un mayor nivel de consenso (Raya, 2006): 1. Anciano sano: Persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad objetivable. Su capacidad funcional está bien conservada y es independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y no presenta problemática mental o social derivada de su estado de salud. 2. Anciano enfermo: Anciano sano con una enfermedad aguda. Se comportaría de forma parecida a un paciente enfermo adulto. Suelen ser personas que acuden a consulta o ingresan en los hospitales por un proceso único, no suelen presentar otras enfermedades importantes ni problemas mentales ni sociales. Sus problemas de salud pueden ser atendidos y resueltos con normalidad dentro de los servicios tradicionales sanitarios de la especialidad médica que corresponda. 3. Anciano frágil: Anciano que conserva su independencia de manera precaria y que se encuentra en situación de alto riesgo de volverse dependiente. Se trata de una persona con una o varias enfermedades de base, que cuando están compensadas permiten al anciano mantener su independencia básica, gracias a un delicado equilibrio con su entorno socio- familiar. En estos casos, procesos puntuales (infección, caídas, cambios de medicación, hospitalización, etc.) pueden llevar a una situación de pérdida de independencia que obligue a la necesidad de recursos sanitarios y/o sociales. En estos ancianos frágiles la capacidad funcional está aparentemente bien conservada para las actividades básicas de la vida diaria, aunque pueden presentar dificultades en tareas instrumentales más complejas. El hecho principal que define al anciano frágil es que, siendo independiente, tiene alto riesgo de volverse dependiente (riesgo de discapacidad); en otras palabras, sería una situación de prediscapacidad. 4. Paciente geriátrico: Paciente de edad avanzada con una o varias enfermedades de base crónicas y evolucionadas, en el que ya existe incapacidad de algún tipo. Estos pacientes son dependientes para las actividades básicas de la vida diaria, precisan ayuda de otros o pueden presentar alteración mental y problemática social. (Gómez Ayala, 2012) Hay que dejar en claro que estos puntos son sólo definiciones, y consideran diferentes momentos en la vida de un paciente adulto mayor. Por ejemplo, un paciente sano puede variar NICOLÁS PÉREZ !3
- 4. entre uno enfermo, o volver a recuperar salud. Por ello, puede considerarse al paciente geriátrico a un grupo que contiene al anciano enfermo y el frágil, siendo este último la tipología de mayor riesgo (Fig 1). Síndromes geriátricos Algunas definiciones: “Condiciones clínicas en adultos ancianos las cuales no encajan en categorías concretas de enfermedad” (Inouye, 2007) “Condición multifactorial que involucra una interacción entre elementos estresores específicos y factores de riesgo asociados a la edad, resultando en un daño a través de múltiples sistemas de órganos” (Carlson, 2015) “Conjunto de síntomas que son considerados como el resultado no sólo de enfermedades concretas sino de discapacidades polisistémicas que se desarrollan cuando el efecto acumulado de estos impedimentos multidominios comprometen la capacidad de adaptación” (Flacker, 2003) NICOLÁS PÉREZ !4 Figura 1. Riesgo según tipologías del paciente adulto mayor
- 5. “Conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano y que son frecuente origen de incapacidad funcional o social” (Guillén Llera, 2002) La razón de exponer tantas definiciones es precisamente para presentar la multidimensionalidad que presenta el síndrome geriátrico y lo complejo que resulta explicarlo. Lo anterior, además, considerando lo que en nuestra formación profesional entendemos respecto al concepto de síndrome. Un síndrome (de manera clásica), por definición, se refiere a la concurrencia o presentación conjunta de patrones constantes de signos síntomas anormales de signos o síntomas (Durham, 1960). Su base semántica se entiende no por la presencia de factores específicos, sino de un origen concreto (generalmente la alteración de algún proceso), que desencadena una serie de consecuencias en las funciones normales del organismo (Flacker, 2003). El síndrome de Cushing es un ejemplo, en la que el exceso de a producción de cortisol (origen concreto) resulta en una serie de efectos fisiológicos, comunes al síndrome (Fig 2). El uso del término síndrome para referirse a las condiciones geriátricas puede generar cierta confusión. El síndrome geriátrico comprende que el resultado es un fenómeno concreto, cuyo orígen es un espectro de condiciones o alteraciones. Por ejemplo, el delirium o demencia, los efectos acumulados de diferentes orígenes (deterioro cognitivo, enfermedad severa, edad avanzada, etc) resultan en el fenómeno de la demencia (Fig 3). Analizando los diferentes significados, podemos comprender el síndrome geriátrico como un conjunto de condiciones, síntomas o signos, que son consecuencia de enfermedades o factores polisistémicos, los cuales afectan la capacidad de adaptación del individuo. Y es que ese es el objetivo de la Geriatría: favorecer la adaptación, la función del adulto mayor a su entorno, y si se NICOLÁS PÉREZ !5 Figura 2. Síndrome de Cushing: cuadro sindrómico clásico
- 6. ha perdido, recuperarla (objetivo diferente al de la medicina interna, que es tratar la patología, para recuperar salud). Ver el paciente como un individuo con una adaptabilidad disminuida, de respuesta tardía, o inexistente, es clave para entender el concepto de síndrome geriátrico. Por esta razón, algunos autores proponen dejar de usar este término, en pos de utilizar una palabra que semánticamente no se preste para tal confusión. Flacker propone el término de “synkoinon geriátrico”, del griego koinoneo, que significa comunión, compartir, hacer en conjunto (Flacker, 2003). Por lo tanto, debemos desterrar de la mente la idea de que los procesos patológicos en la vejez siguen el modelo clásico de enfermedad; esto sólo ocurre en la mitad de los pacientes geriátricos. Es frecuente que diferentes factores de morbilidad en los ancianos actúen de forma sumatoria (Luengo, 2006). Los Grandes Síndromes Geriátricos Si bien es cierto existe una gran cantidad de afecciones, condiciones y enfermedades que son frecuentes encontrar en el adulto mayor, durante el siglo XX, el profesor y geriatra Bernard Isaacs, describe un grupo particular que bautiza como “Los Grandes Síndromes Geriátricos” (Morley, 2004): 1. Inmovilidad 2. Caídas 3. Incontinencia Urinaria 4. Deterioro cognitivo NICOLÁS PÉREZ !6 Figura 3. El síndrome geriátrico obedece a una definición diferente da la concepción de síndrome
- 7. Características comunes de los Síndromes Geriátricos1 • Son muy frecuentes en población anciana (mayores a 65 años) con relación a la población adulta. A su vez, dentro del colectivo anciano su frecuencia se incrementa a medida que lo hace la edad de la persona, de modo que en individuos mayores a 80 años, así como en personas hospitalizadas o residentes en centros de larga estadía, dichos síndromes son extremadamente prevalentes. • Poseen carácter sindrómico, es decir, cada uno de los síndromes constituye una forma de presentación, conjunto de signos y síntomas, de diferentes patologías (aunque como vimos, la palabra síndrome no hace justicia a la condición en sí) • La aparición de los síndromes geriátricos, especialmente de cualquiera de los cuatro Grandes Síndromes, disminuye notablemente la calidad de vida del afectado, al tiempo que incrementan su grado de dependencia, ya sea a nivel sanitario, o bien, en el plano social. • Los síndromes geriátricos no son inevitables, pueden prevenirse y con un correcto diagnóstico pueden tratarse de forma práctica. • Para diagnosticar y tratar adecuadamente los síndromes geriátricos, es necesario hacer una valoración integral del anciano, a la vez que es fundamental el trabajo en equipo con otros profesionales (geriatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, etc). Etiología Como se mencionó anteriormente, los síndromes geriátricos son la consecuencia, y no el origen, de condiciones que deterioran la capacidad adaptativa del adulto mayor. Cada síndrome puede ser originado por una extensa lista de causas diferentes que, por otra parte, suelen presentarse de forma conjunta en los ancianos, resultando a menudo en una etiología multifactorial. No obstante, recientemente se ha desarrollado la teoría de que es posible que varios síndromes compartan factores de riesgo comunes, de manera que en unas ocasiones la etiología de un síndrome geriátrico es múltiple pero en otras una misma causa puede provocar diferentes síndromes (Fig 4) Según Gomez Ayala (2002)1 NICOLÁS PÉREZ !7
- 8. Por ejemplo, la deprivación sensorial, la alteración en la movilidad de miembros superiores, inferiores, etc, son factores de riesgos comunes para la aparición de caídas, incontinencia y deterioro funcional, y a mayor presencia de dichos factores de riesgo, mayor probabilidad que el individuo presente estos síndromes. Todo esto lleva a la conclusión de que es necesaria una intervención simultánea multifactorial para una prevención eficaz (González Montalvo, 2003). Consecuencias Cada síndrome geriátrico genera nuevos problemas de salud y sociales. Muchas de las consecuencias provocadas por los diferentes síndromes geriátricos se encuentran también entre las causas generadoras de éstos, por lo que la situación puede adquirir la dinámica de un círculo vicioso. Sumado a esto, también tiene la condición de provocar una merma en la calidad de vida del anciano lo que gradualmente puede conllevar a ansiedad, depresión, aislamiento social, necesidad de ayuda de otras personas o institucionalización. La Figura 5 ilustra el fenómeno de la “Cascada de la Dependencia” (Creditor, 1993), que consiste en que una vez que aparece un problema de salud o funcional su sola presencia puede generar otro, y éste otro más y así sucesivamente, desencadenando un fenómeno en cascada que va deteriorando progresivamente la situación del anciano NICOLÁS PÉREZ !8 Figura 4. Diferentes teorías etiológicas de la aparición de los síndromes geriátricos
- 9. Inmovilidad La inmovilidad se define como la restricción, generalmente involuntaria, en la capacidad de transferencia y/o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales (González Montalvo, 2003) Esta definición es útil para identificar pacientes afectados en etapas severas. No obstante, es ambigua respecto a la objetivización de la inmovilidad del individuo, puesto que no establece diferencias entre individuos en cuanto a evolución, pronóstico ni manejo. El deterioro de los mecanismos encargados de la movilidad, que se relacionan con la edad, es multicausal. Aunque el declive cuantitativo y cualitativo del músculo esquelético (a menudo denominado sarcopenia) puede representar la alteración específica del órgano responsable de la pérdida de movilidad, es difícil indicar una sola causa para la manifestación sindrómica de la NICOLÁS PÉREZ !9 Figura 5. La Cascada de la Dependencia
- 10. discapacidad. Por ejemplo, los déficits sensoriales así como los factores ambientales pueden explicar fácilmente el empeoramiento de la movilidad (Cesari, 2016). Después de perder la capacidad de cubrir una distancia necesaria para mantener la vida independiente el individuo generalmente tiende a desarrollar discapacidades adicionales: primero en la realización de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, y luego en la ejecución de Actividades básicas de la Vida Diaria (AVD, o ADL en inglés). Las ADL corresponden a actividades de cuidado personal. El concepto fue acuñado por Sidney Katz y su equipo en la década del 50, quienes desarrollaron un índice para evaluar el nivel de dependencia del individuo (Kane, 2012): vestirse, cuidado personal, bañarse, ir al baño, movilidad funcional y alimentarse. Posteriormente Lawton complementa esta clasificación con las llamadas Actividades Instrumentales (AIVD, o IADL en inglés), que no tienen relación con el autocuidado, pero que permiten al individuo desenvolverse independientemente en una comunidad (Lawton, 1969): llamar por teléfono, realizar compras, preparar comidas, mantención del hogar, transportarse, medicarse y manejo financiero. La pérdida gradual de estas capacidades hace que el manejo clínico sea cada vez más desafiante debido a la instauración de un círculo vicioso perjudicial y a que las barreras socioeconómicas se vuelven más relevantes y evidentes. Existen una serie de instrumentos y escalas para medir la incapacidad (o dependencia) de un anciano, el más usado es el Índice Katz de Independencia de Actividades de la Vida Diaria. No obstante, y a pesar de ser información relevante para todo profesional de la salud (en especial quienes ven pacientes ancianos), el índice Katz mide funcionalidad, y no necesariamente movilidad. En ese aspecto, autores chilenos han propuesto el concepto de Dismovilidad, estableciendo este síndrome como un proceso, y no una etapa concreta (Dinamarca, 2003). Existe un especial riesgo de inmovilidad en pacientes con afectación de alguno de los sistemas muscular, articular, cardiovascular o neurológico. Por ello los pacientes diagnosticados de enfermedades de dichos sistemas deben ser estimulados para mantener un nivel de actividad y, si lo precisan, deben ser incluidos en programas de actividad dirigida a ellos (fisioterapia, terapia ocupacional, etc). La actitud preventiva, o rehabilitadora de la función en estos pacientes es fundamental. En casos de pacientes ya en cama, con grandes dificultades de movimiento, el riesgo es aún mayor por la gran lista de dificultades para sus desplazamientos (órdenes de reposo injustificadas, creencia familiar de que el anciano es frágil y puede sufrir accidentes, etc), NICOLÁS PÉREZ !10
- 11. catéteres, barreras arquitectónicas (como camas altas, interruptores de luz alejados, etc), escasez de ayudas técnicas e incluso la falta de motivación (González Montalvo, 2003). Caídas Las caídas, como síndrome geriátrico, se describen como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga (OMS) y que puede acompañarse o no de pérdida de conciencia (González Montalvo, 2003) Las caídas son la principal causa de accidentes en la población adulta mayor, y aunque frecuentemente las caídas no tienen consecuencias mortales, sí afectan la salud y la calidad de vida de las personas Constituyen uno de los síndromes geriátricos más importantes por su elevada incidencia y especialmente por las repercusiones que va a provocar en la calidad de vida tanto del anciano como del cuidador. Su prevalencia aumenta con la edad: a nivel nacional, la encuesta SABE Chile de la PAHO (2001) arrojó una prevalencia de un 35,3% anual de caídas en adultos mayores, elevándose esta frecuencia hasta 40% de los ancianos mayores de 75 años (Gac, 2000). En aquellos institucionalizados, dadas las características especiales de este grupo (mayores limitaciones funcionales y pluripatologías), la incidencia de caídas aumenta hasta en 50% anual en los Estados Unidos (Tinetti, 1992). Se ha comprobado que los cambios normales del proceso del envejecimiento y las patologías adyacentes, contribuyen al aumento del número de caídas en el AM. Influyen en ello, por nombrar los más frecuentes (Marín y Gac, 2000): 1. Factores sensoriales: Disminución de la percepción de profundidad, susceptibilidad al deslumbramiento, la disminución de la agudeza visual, y las dificultades en la acomodación. 2. Cambios neurológicos: Pérdida del equilibrio y de la propiocepción, aumento en el tiempo de reacción. 3. Modificaciones cardiovasculares: Hipotensión postural y otros. 4. Cambios mentales: cuadros de confusión, conducta impulsiva. NICOLÁS PÉREZ !11
- 12. 5. Modificaciones músculo-esqueléticas: posturas incorrectas y disminución de la fuerza muscular. Además de estos factores intrínsecos (patologías y cambios normales del envejecimiento), factores extrínsecos o ambientales (como iluminación deficiente del hogar, mala organización de muebles, escaleras sin apoyamanos, arrugas en alfombras, presencia de mascotas, etc) también contribuyen a la aparición de caídas (CDC, 2017). Más aún, el estado y diseño de calles, edificios y ciudades también influyen en la prevalencia de este síndrome (MINSAL, 2010). Su frecuencia puede ser el primer indicio de una enfermedad no detectada. La caída puede ser la manifestación de fragilidad en el adulto mayor, y además ser un predictor de muerte. Sin embargo, uno de los factores que determinan la escasa preocupación por las caídas en el público general y en los miembros del equipo de salud, es su denominación como “caídas o accidentes”, lo que habitualmente se entiende como un suceso casual o fortuito. No obstante, cuando se educa al personal de salud y se comprenden las causas, los factores predisponentes y consecuencias de las caídas, se ha demostrado que pueden hacerse intervenciones que logran, al menos parcialmente, disminuir su frecuencia y/o la gravedad de sus consecuencias (Gac y Marín, 2003). Las complicaciones producto de las caídas son numerosas, siendo el resultado más desfavorable la institucionalización y muerte. Puede, además, favorecer la aparición de otros síndromes geriátricos (como la inmovilidad) y facilitar el ingreso a un círculo vicioso que termine con las mismas complicaciones recién mencionadas. Además, es frecuente que el Adulto Mayor que presenta una caída desarrolle temor de volver a caer, lo que puede provocar limitación en la realización de ciertas actividades de la vida diaria, fenómeno conocido como Síndrome Post Caída (Gandoy-Crego, 2001). El tratamiento de las caídas se basa mediante la identificación de los factores predisponentes. Se debe actuar tanto sobre la enfermedad como sobre el medio. Se debe entrenar al adulto mayor y si existe alteración en la marcha, considerar la posibilidad de utilizar NICOLÁS PÉREZ !12
- 13. aparatos auxiliares como bastones o andadores. El apoyo kinésico también ayudará a reducir los temores a las caídas. Se recomienda entregar buenas condiciones visuales y auditivas (como luz adecuada, audífonos, tratamiento de enfermedades oftalmológicas, etc), evitar el uso de drogas que alteren el equilibrio, realización de ejercicio programado para equilibrio y reeducación de la marcha en situaciones viciosas. Además, deben tratarse las enfermedades detectadas, sobretodo las que puedan influir en la condición (evitar posición de cama prolongada, evitar cambios bruscos de postura, etc) (Gac, 2018). Incontinencia Urinaria La incontinencia se refiere a la condición mediante la cual se origina una pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, objetivamente demostrable, la que acarrea problemas de salud y sociales al individuo (Marín, 2017). En Chile el 9% de la población adulta mayor sufre de algún grado de incontinencia (Radiografía al Adulto Mayor, 2014). Esta condición puede llevar a disminuir la seguridad social y actividad, depresión, a no tomar medicamentos como diuréticos recetados para ciertas patologías (como por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva) y a gasto económico en ropa para la incontinencia que van desde almohadillas delgadas a pañales para adultos. También es probable que la urgencia de ir al baño lleve a caídas en personas mayores débiles, que de otro modo podrían no haber ocurrido (Vogel, 2001). Su prevalencia es mayor en mujeres, aunque ambos sexos sienten los cambios del envejecimiento de los sistemas neurológico y urológico. Las mujeres tienen cambios adicionales relacionados con la anatomía y partos previos, y los hombres con agrandamiento de próstata o su cirugía. Sin embargo, la incontinencia no es una parte inevitable del envejecimiento, y en la mayoría de los casos puede tratarse en parte o completamente, con una mejora significativa en la higiene, salud y confianza. NICOLÁS PÉREZ !13
- 14. Existen diferentes tipos de incontinencia (Tabla 1), y lo que ayuda en un tipo de ellas puede no ayudar o incluso puede empeorar a otro. Por lo tanto su diagnóstico debe ser realizado oportunamente y por un profesional capacitado, sobretodo considerando que como síndrome geriátrico, es de origen multifactorial. Su tratamiento es dependiente del tipo de incontinencia, ya que está orientada a compensar su origen o bien a tratar sus consecuencias. Así, si es por esfuerzo, por ejemplo, el fortalecimiento del piso pélvico puede funcionar en la mayoría de los casos, mientras que en si es por rebalse, puede ser necesario medicar o bien métodos quirúrgicos (Marín, 2017) Deterioro Cognitivo Se define como el conjunto de alteraciones en las funciones cognitivas básicas como la orientación espacial, lenguaje, reconocimiento visual y memoria (Cancino y Rehbein, 2016). Puede ocurrir debido a problemas neurodegenerativos, vasculares y de trastorno depresivo persistente/disforia. La cognición deteriorada y la reducción de las capacidades cognitivas pueden afectar las actividades sociales, funcionales y ocupacionales. La prevalencia estimada de Tabla 1. Clasificación de IU (Carlson, 2015 y Marín, 2017) Tipo Síntomas Estrés o Esfuerzo Pérdida de orina tras la presión abdominal aumentada, luego de toser, reír o hacer fuerzas Necesidad o Urgencia Hiperactividad (o inestabilidad) de músculo detrusor y sensación de necesidad permanente de orinar. Incapacidad de demorar la evacuación una vez percibida Combinada Combinación de estrés y necesidad Sobreflujo o Rebalse Vejiga sobredistendida, lo que lleva a fuga frecuente de orina (goteo) Funcional Tracto urinario funcionando normalmente, incapacidad de llegar al baño a tiempo. Asociado a trastornos mentales o físicos, resistencia psicológica y obstáculos ambientales NICOLÁS PÉREZ !14
- 15. deterioro cognitivo, que varía ampliamente en diferentes investigaciones, puede atribuirse al uso de diferentes definiciones (Eshkor, 2015). La demencia, en particular, se caracteriza por el deterioro cognitivo a niveles avanzados. Es multifactorial, siendo la etiología más frecuente la enfermedad de Alzheimer y sus variantes (50%), la enfermedad cerebrovascular (20%) y la enfermedad de Parkinson (10%). Por ello, en la mayoría de los casos la demencia es irreversible. Pero hay muchas otras causas, y algunas reversibles cuyo diagnóstico es importante descartar, como la demencia de la depresión y causas extracerebrales clínicas (Fustinoni, 2002). En la actualidad, hablar de demencia senil es incorrecto, pues este término da a la confusión de que la demencia es parte del proceso de envejecimiento, siendo que puede aparecer a cualquier edad. El deterioro cognitivo leve (DCL) se le llama a las etapas iniciales del proceso de deterioro, y presenta también características de disminución de procesos cognitivos, aunque sin la suficiente gravedad como para ser considerados demencia. El paciente con DCL, a diferencia del demente, aún tiene recursos compensadores suficientes como para realizar sin dificultades evidentes, o con mínimas limitaciones, sus actividades diarias instrumentales. La duración mínima del DCL es imprecisa, puede ser transitoria y reversible, o estacionaria y con pocas variaciones en largos períodos de tiempo, o progresivo y convertirse en demencia sin un momento de transición claramente definido. El DCL, como la demencia, puede deberse también a múltiples causas (Robles, 2002). Existen controversias respecto al punto crítico en el que se produce el compromiso funcional para determinar el inicio de la demencia. El DCL sería un estado intermedio entre envejecimiento cognitivo normal y demencia (Fig 6). NICOLÁS PÉREZ !15 DETERIORO COGNITIVO LEVE DEMENCIA COGNICIÓN NORMAL ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Figura 6. El DCL puede ser reversible si es detectado oportunamente. No así sus estados más avanzados
- 16. Teniendo en cuenta las diferentes estrategias de tratamiento para la modificación del curso de la enfermedad en la demencia, es indispensable una detección precoz, pues va a ser importante para intentar disminuir la carga económica, familiar y de los servicios de salud de la demencia. En ese sentido, la evaluación neuropsicológica es indispensable para el diagnóstico del deterioro cognitivo en cualquiera de sus grados (Custodio, 2012). Se ha establecido como la escala más conocida la de Deterioro Global de Reisberg (GDS) (Tabla 2), que es ampliamente usada y ha terminado por definir la clasificación más popular de las fases del Alzheimer (que es el tipo de demencia más común) (Auer y Reisberg, 1997) .2 Tabla 2. Deterioro Global de Reisberg y algunas características clínicas relevantes Estadío GDS Fase clínica Algunas características relevantes GDS 1: Ausencia de déficit cofnitivo Adulto normal Ausencia de dificultades cognitivas GDS 2: Déficit cognitivo muy leve Adulto normal de edad Quejas de pérdida de memoria GDS 3: Déficit cognitivo leve Enf Alzheimer (EA) incipiente Primeros efectos notorios: perderse en un lugar no familiar, rendimiento laboral disminuido, dificultad leve en recordar nombres, olvida la ubicación de objetos. disminución en retención de personas nuevas GDS 4: Déficit cognitivo moderado EA leve Dificultad para realizar tareas complejas. Defectos para recordar acontecimientos actuales y recientes. GDS 5: Déficit cognitivo moderadamente grave EA moderada No puede sobrevivir sin asistencia. Incapaz de recordar aspectos relevantes (dirección, teléfonos, etc). Recuerda su nombre y el de su pareja e hijos GDS 6: Déficit cognitivo grave EA moderada grave Incapaz de vestirse adecuadamente sin asistencia. Olvida el nombre de su pareja quien depende para vivir. Desorientacion temporoespacial, dificultad para contar de 10 en 10. Cambios en la personalidad y afectividad GDS 7: Déficit cognitivo muy grave EA grave Pérdida de todas las capacidades verbales y motoras. Incapaz de deambular, mantenerse sentado, sonreír, etc La escala sólo es para mostrar los grados de afección de los diferentes estadíos de la escala, sólo con fines2 demostrativos NICOLÁS PÉREZ !16
- 17. Como se mencionó su etiología es multifactorial, sin embargo, se han descrito factores de riesgo para el deterioro cognitivo y posteriores evoluciones. Baumgart y cols (2015) ofrecen un excelente cuadro con los factores de riesgo para tanto el deterioro cognitivo como también para la demencia, sumado a los factores protectores y correlacionándolos, además, con la evidencia disponible (Figs 7 y 8). NICOLÁS PÉREZ !17 Figura 7. Factores de riesgo y protectores para deterioro cognitivo y fuerza de la evidencia Figura 8. Factores de riesgo y protectores para deterioro cognitivo y fuerza de la evidencia
- 18. Si el deterioro cognitivo (independiente del grado) se diagnostica como consecuencia total o parcial de una condición que es tratable, el tratamiento específico a esa condición es la primera línea de defensa. Actualmente no existen terapias modificadoras para ninguna de las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, el tratamiento de los síntomas y el apoyo generalmente son valiosos, y es ahí donde los medicamentos van orientados (Hugo y Ganguli, 2014). No existe evidencia del beneficio de la terapia farmacológica para el deterioro cognitivo leve. No obstante, pueden haber mejoras en la cognición en terapias no farmacológicas (por ejemplo, ejercicios multicomponentes y entrenamiento cognitivo) (Fitzpatrick-Lewis y cols, 2015). En estadíos avanzados, los cuidados van dirigidos a disminuir los síntomas asociados al estado frágil del anciano, consecuencia del deterioro cognitivo y otro síndromes relacionados con su condición y deterioro. En ese sentido, el tratamiento como tal no existe, y los cuidados sólo son paliativos, en pos de poder otorgar un mejor pasar al paciente durante sus últimos días (Klapwijk y cols, 2014). Consideraciones de los síndromes geriátricos en la atención odontológica La atención odontológica en pacientes con la presencia o diagnóstico de algún síndrome geriátrico debe considerar no sólo aspectos clínicos odontológicos, sino también psicosociales y afectivos. Así, un paciente con dificultad motora, por ejemplo, debe ser educado con técnicas de higiene simples y adecuadas para su condición, si depende de un tercero o cuidador, educar a esa persona explicando detalladamente las implicancias del tratamiento. Asimismo, es recomendable el uso de agentes químicos controladores del biofilm como clorhexidina, para reducir el número de microorganismos y mejorar la higiene oral. Ligado a esto, se deben ordenar los hábitos alimenticios (Chernoff, 2001). La clave es, entonces, adaptar la atención odontológica a los diferentes escenarios que pueden presentarse en un paciente con síndromes geriátricos. De esta manera, por ejemplo, en pacientes con deterioro cognitivo o moderado, sea necesario pedir al acompañante el ingreso al box, y explicar los tratamientos que se realicen, o en pacientes con incontinencia urinaria, realizar atenciones breves, estar atento a solicitudes repentinas de urgencia urinaria, o bien recomendar entrar al baño previo a la atención (la IU en particular suele pasar inadvertida hasta NICOLÁS PÉREZ !18
- 19. etapas avanzadas, puesto que los pacientes sienten vergüenza en informar a familiares, o bien admitir que sufren de ella). Como dentistas, hay que estar atento a signos o síntomas externos a la atención dental propiamente tal. En Chile, el paciente odontológico tiene por costumbre asociar la profesión al estudio exclusivo de los dientes, sin tener consideración de la relación de la cavidad oral con el resto del cuerpo. Esto cobra mayor relevancia en pacientes adultos mayores, en quienes muchas veces consecuencia de diferentes condiciones, llegan acompañados por familiares o cuidadores, quienes, o desconocen de la relación entre problemas y patologías orales o bien no les importan. Sumado a lo anterior, los pacientes suelen limitar su motivo de consulta odontológica a un tratamiento puntual (“vengo a que me saque este diente”, o “vengo a que me repare la prótesis”), situación que puede inducir a omisiones por parte del dentista, al no consultar más detalles que puedan estar detrás de esas consultas. Por ejemplo, las fracturas de prótesis pueden esconder deterioros motrices, descuidos, caídas o incluso maltrato al adulto mayor. Conclusiones El envejecimiento es inevitable, el deterioro de funciones y capacidades en el adulto mayor son parte del proceso de envejecimiento. No obstante, en algunos casos el deterioro es superior al esperable en un adulto mayor, y pueden desencadenar dificultades en la capacidad adaptativa del individuo, con consecuentes complicaciones en la calidad de vida, que son denominados Síndromes Geriátricos. Estos síndromes son de etiología multifactorial, y sin un diagnóstico oportuno, pueden desencadenar en otras complicaciones, o agravar condiciones preexistentes, convirtiéndose en un círculo vicioso que si no es frenado a tiempo, gradualmente finaliza en un deterioro progresivo, llegando a la dependencia absoluta y muerte. La detección de señales relacionadas a ciertos síndromes geriátricos por parte del dentista no debe estar ajena a consideración, puesto que como se ha descrito, muchas de estas condiciones se comprenden, erróneamente, a condiciones relacionadas con la edad. Actualmente se sabe que no es así, y por lo tanto estar atento a factores de riesgo o a signos y síntomas es clave. Por lo tanto, realizar una buena anamnesis, y entender al adulto mayor como un paciente con estilos de vida, rutinas y dificultades para la vida diferentes al paciente joven, es fundamental NICOLÁS PÉREZ !19
- 20. para tratar a una población que en crecimiento demográfico, y que eventualmente se convertirá en un gran porcentaje de la población del país. Referencias 1. Auer, S., y Reisberg, B. (1997). The GDS/FAST Staging System. International Psychogeriatrics, 9(S1), 167-171. 2. Baumgart, M., Snyder, H., Carrillo, M., Fazio, S., Kim, H., y Johns, H. (2015). Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based perspective. Alzheimer's & Dementia, 11(6), 718-726. 3. Cancino, M., y Rehbein, L. (2016). Factores de riesgo y precursores del Deterioro Cognitivo Leve (DCL): Una mirada sinóptica. Terapia Psicológica, 34(3), 183-189. 4. Carlson, C., Merel, S. y Yukawa, M. (2015). Geriatric Syndromes and Geriatric Assessment for the Generalist. Medical Clinics of North America, 99(2), pp.263-279. 5. Centers for Disease Control and Prevention, EEUU. (2017). Important Facts about Falls. Home and Recreational Safety [online]. Disponible en http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/falls/adultfalls.html [Consultado Jun 2018] 6. Cesari, M., Marzetti, E., Canevelli, M., y Guaraldi, G. (2016). Geriatric syndromes: How to treat. Virulence, 8(5), 577-585. 7. Chernoff, R. (2001). Nutrition and health promotion in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 56(suppl 2): 47-53 8. Creditor, M. (1993). Hazards of Hospitalization of the Elderly. Annals Of Internal Medicine, 118(3), 219. 9. Custodio, N., Herrera, E., Lira, D., Montesinos, R., Linares, J., y Bendezú, L. (2012). Deterioro cognitivo leve: ¿Dónde termina el envejecimiento normal y empieza la demencia?. Anales de la Facultad de Medicina, 73(4), 321-330. 10. Dinamarca, J., Rojo, E. y Brito, C. Síndrome de Inmovilidad: Diagnóstico situacional y proyecto de atención domiciliaria”. Libro de resúmenes, IV Congreso Latinoamericano de Geriatría y Gerontología COMLAT-IAG, Santiago de Chile, 3-6 de septiembre 2003. 11. Durham R. Encyclopedia of medical syndromes. New York: Harper and Brothers, 1960. 12. Eshkoor, S., Mun, C., Ng, C. y Hamid, T. (2015). Mild cognitive impairment and its management in older people. Clinical Interventions in Aging, p.687. 13. Fitzpatrick-Lewis, D., Warren, R., Ali, M. U., Sherifali, D., y Raina, P. (2015). Treatment for mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. CMAJ Open, 3(4), E419–E427. 14. Flacker, J. (2003). What Is A Geriatric Syndrome Anyway?. Journal of the American Geriatrics Society. 51. 574-6 15. Fustinoni, O. (2002). Cuadernos de Medicina Forense. Año 1, Nº1, Pág.39-44 16. Gac, H, Marín, P, Castro, S, Hoyl, T, y Valenzuela, E. (2003). Caídas en adultos mayores institucionalizados: Descripción y evaluación geriátrica. Revista médica de Chile, 131(8), 887-894. 17. Gac, H. (2018). Caídas en el adulto mayor - Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. [online] Disponible en http://medicina.uc.cl/publicacion/caidas-adulto-mayor/ [Consultado Jun. 2018] 18. Gac, H. Caídas e Inmovilidad (2000). Boletín de la Escuela de Medicina P Universidad Católica de Chile; 29: 18-22 19. Gandoy-Crego, M., López-Sande, A., Varela González, N., Lodeiro Fernández, L., López Martínez, M., y Millán- Calenti, J. C. (2001). Manejo del síndrome post-caída en el anciano. Clínica y Salud, 12(1). NICOLÁS PÉREZ !20
- 21. 20. GfK Adimark (2014). Radiografía del Nuevo Adulto Mayor. Vivir hasta los 100. Chile 3D. 21. Gómez Ayala, A. (2012). Grandes síndromes geriátricos. Málaga: Fundación Vértice Emprende. 22. González Montalvo, J. y Alarcón Alarcón, T. (2003). Grandes síndromes geriátricos. Concepto y prevención de los más importantes. Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 8(108), pp.5778-5785. 23. Guillén Llera, F, y Bravo Fernández-de Araoz, G. Patología del envejecimiento. Indicadores de salud. En: Salgado A, Guillén F, Ruipérez I, editors. Manual de Geriatría. Barcelona: Masson, 2002; pp. 77-88 24. Hugo, J., y Ganguli, M. (2014). Dementia and Cognitive Impairment. Clinics In Geriatric Medicine, 30(3), 421-442. 25. INE. (2018). Nacimientos en Chile disminuyeron 2,5% entre 2014 y 2015. [online] Disponible en : http://www.ine.cl/ prensa/detalle-prensa/2017/08/25/nacimientos-en-chile-disminuyeron-2-5-entre-2014-y-2015 [Consultado Jun. 2018]. 26. Inouye S., Studenski S., Tinetti M., y Kuchel GA. Geriatric syndromes: clinical, research, and policy implications of a core geriatric concept. J Am Geriatr Soc. 2007;55(5):780–791. 27. Kane, R., Shamliyan, T., Talley, K. y Pacala, J. (2012). The Association Between Geriatric Syndromes and Survival. Journal of the American Geriatrics Society, 60(5), pp.896-904. 28. Klapwijk, M., Caljouw, M., van Soest-Poortvliet, M., van der Steen, J., y Achterberg, W. (2014). Symptoms and treatment when death is expected in dementia patients in long-term care facilities. BMC Geriatrics, 14(1). 29. Lawton, M., y Brody, E. (1969) “Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living.” Gerontologist 9:179-186. 30. Luengo, C., Maicas, L., Navarro, M. y Romero, L., (2006). Justificación, concepto e importancia de los síndromes geriátricos. Tratado de Geriatría para Residentes. pp. 143-150. 31. Marín PP. (2017). Manual de Geriatría y Gerontología. 3rd ed. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 32. Marín PP. y Gac H. (2000). Cambios asociados al envejecimiento. Boletín de la Escuela de Medicina P Universidad Católica de Chile, 29: 11-4 33. México. Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento en América Latina y el Caribe (SABE) (2003). OMS, OPS, SS, INEGI, Colegio de la Frontera Norte. 34. Ministerio de Salud de Chile. (2018). Manual de Prevención de Caídas en el Adulto Mayor. Santiago: Alicia Villalobos y Rubén López. 35. Morley J. A brief history of geriatrics. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004;59: 1132–52 36. Organización Mundial de la Salud. (2018). Caídas. [online] Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact- sheets/detail/falls [Consultado Abr. 2018]. 37. Organización Panamericana de la Salud (2017). Health in the Americas 2017. Health in the Americas. Disponible en: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/. 38. Populationpyramid.net. (2018). Population of Chile. Proyección al 2100 [online] Disponible en http:// www.populationpyramid.net/chile [Consultado Jun. 2018] 39. Raya, M, Miralles, R., Llorach, I., y Cervera, A. (2006). Definición y objetivos de la especialidad de geriatría. Tipología de ancianos y población diana. Tratado de Geriatría para Residentes. 25-32. 40. Robles, A., Del Ser, T., Alom, J., y Pena-Casanova, J. (2002). Propuesta de criterios para el diagnóstico clínico del deterioro cognitivo ligero, la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Neurología, 17(1), 17-32. 41. Tinetti, M y Liu W, Ginter S. (1992). Mechanical restraint use and fall-related injuries among residents of skilled nursing facilities. Ann Intern Med; 116: 369-74. 42. Vogel SL (2001). Urinary Incontinence in the Elderly. The Ochsner Journal.(4):214-218. NICOLÁS PÉREZ !21
