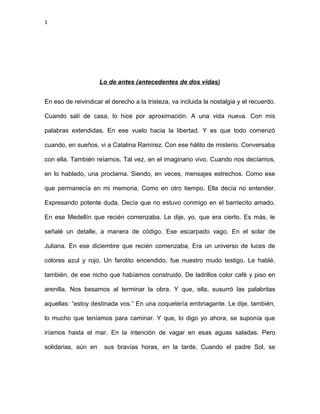El documento presenta una serie de recuerdos y reflexiones sobre el pasado del autor. Primero habla sobre su infancia y su madre soltera, recordando detalles de su padre que nunca conoció. Luego recuerda a una mujer llamada Catalina Ramírez de su juventud y algunas experiencias que tuvieron juntos. Por último, comienza a reflexionar sobre el paso del tiempo y cuestiona aspectos de la sociedad actual como la violencia y la vulnerabilidad de niños y mujeres. Termina imaginando un futuro donde iluminen otras estrellas que no sea el sol.